«El nadador»
Era uno de esos domingos de mediados del verano, cuando todos se sientan y comentan:
-Anoche bebí demasiado. –Quizá uno oyó la frase murmurada por los feligreses que salen de la iglesia, o la escuchó de labios del propio sacerdote, que se debate con su casulla en el vestiarium, o en las pistas de golf y de tenis, o en la reserva natural donde el jefe del grupo Audubon sufre el terrible malestar del día siguiente.
-Bebí demasiado –dijo Donald Westerhazy.
-Todos bebimos demasiado –dijo Lucinda Merrill.
-Seguramente fue el vino –dijo Helen Westerhazy-. Bebí demasiado clarete.
Esto sucedía al borde de la piscina de los Westerhazy. La piscina, alimentada por un pozo artesiano que tenía elevado contenido de hierro, mostraba un matiz verde claro. El tiempo era excelente. Hacía el oeste se dibujaba un macizo de cúmulos, desde lejos tan parecido a una ciudad –vistos desde la proa de un barco que se acercaba- que incluso hubiera podido asignársele nombre. Lisboa. Hackensack. El sol calentaba fuerte. Neddy Merrill estaba sentado al borde del agua verdosa, una mano sumergida, la otra sosteniendo un vaso de ginebra. Era un hombre esbelto –parecía tener la especial esbeltez de la juventud- y, si bien no era joven ni mucho menos, esa mañana se había deslizado por su baranda y había descargado una palmada sobre el trasero de bronce de Afrodita, que estaba sobre la mesa del vestíbulo, mientras se enfilaba hacia el olor del café en su comedor. Podía habérsele comparado con un día estival, y si bien no tenía raqueta de tenis ni bolso de marinero, suscitaba una definida impresión de juventud, deporte y buen tiempo. Había estado nadando, y ahora respiraba estertorosa, profundamente, como si pudiese absorber con sus pulmones los componentes de ese momento, el calor del sol, la intensidad de su propio placer. Parecía que todo confluía hacia el interior de su pecho. Su propia casa se levantaba en Bullet Park, unos trece kilómetros hacia el sur, donde sus cuatro hermosas hijas seguramente ya habían almorzado y quizá ahora jugaban a tenis. Entonces, se le ocurrió que dirigiéndose hacia el suroeste podía llegar a su casa por el agua.
Su vida no lo limitaba, y el placer que extraía de esta observación no podía explicarse por su sugerencia de evasión. Le parecía ver, con el ojo de un cartógrafo, esa hilera de piscinas, esa corriente casi subterránea que recorría el condado. Había realizado un descubrimiento, un aporte a la geografía moderna; en homenaje a su esposa, llamaría Lucinda a este curso de agua. No le agradaban las bromas pesadas y no era tonto, pero sin duda era original y tenía una indefinida y modesta idea de sí mismo como una figura legendaria. Era un día hermoso y se le ocurrió que nadar largo rato podía ensanchar y exaltar su belleza.
Se quitó el suéter que colgaba de sus hombros y se zambulló. Sentía un inexplicable desprecio hacia los hombres que no se arrojaban a la piscina. Usó una brazada corta, respirando con cada movimiento del brazo o cada cuatro brazadas y contando en un rincón muy lejano de la mente el uno-dos, uno-dos de la patada nerviosa. No era una brazada útil para las distancias largas, pero la domesticación de la natación había impuesto ciertas costumbres a este deporte, y en el rincón del mundo al que él pertenecía, el estilo crol era usual. Parecía que verse abrazado y sostenido por el agua verde claro era no tanto un placer como la recuperación de una condición natural, y él habría deseado nadar sin pantaloncitos, pero en vista de su propio proyecto eso no era posible. Se alzó sobre el reborde del extremo opuesto –nunca usaba la escalerilla- y comenzó a atravesar el jardín. Cuando Lucinda preguntó adónde iba, él dijo que volvía nadando a casa.
Los únicos mapas y planos eran los que podía recordar o sencillamente imaginar, pero eran bastante claros. Primero estaban los Graham, los Hammer, los Lear, los Howland y los Crosscup. Después, cruzaba la calle Ditmar y llegaba a la propiedad de los Bunker, y después de recorrer un breve trayecto llegaba a los Levy, los Welcher y la piscina pública de Lancaster. Después estaban los Halloran, los Sachs, los Biswanger, Shirley Adams, los Gilmartin y los Clyde. El día era hermoso, y que él viviera en un mundo tan generosamente abastecido de agua parecía un acto de clemencia, una suerte de beneficencia. Sentía exultante el corazón y atravesó corriendo el pasto. Volver a casa siguiendo un camino diferente le infundía la sensación de que era un peregrino, un explorador, un hombre que tenía un destino; y además sabía que a lo largo del camino hallaría amigos: los amigos guarnecerían las orillas del río Lucinda.
Atravesó un seto que separaba la propiedad de los Westerhazy de la que ocupaban los Graham, caminó bajo unos manzanos floridos, dejó tras el cobertizo que albergaba la bomba y el filtro, y salió a la piscina de los Graham.
-Caramba, Neddy –dijo la señora Graham-, qué sorpresa maravillosa. Toda la mañana he tratado de hablar con usted por teléfono. Venga, sírvase una copa. –Comprendió entonces, como les ocurre a todos los exploradores, que tendría que manejar con cautela las costumbres y las tradiciones hospitalarias de los nativos si quería llegar a buen destino. No quería mentir ni mostrarse grosero con los Graham, y tampoco disponía de tiempo para demorarse allí. Nadó la piscina de un extremo al otro, se reunió con ellos al sol y pocos minutos después lo salvó la llegada de dos automóviles colmados de amigos que venían de Connecticut. Mientras todos formaban grupos bulliciosos él pudo alejarse discretamente. Descendió por la fachada de la casa de los Graham, pasó un seto espinoso y cruzó una parcela vacía para llegar a la propiedad de los Hammer. La señora Hammer apartó los ojos de sus rosas, lo vio nadar, pero no pudo identificarlo bien. Los Lear lo oyeron chapotear frente a las ventanas abiertas de su sala. Los Howland y los Crosscup no estaban en casa. Después de salir del jardín de los Howland, cruzó la calle Ditmar y comenzó a acercarse a la casa de los Bunker; aun a esa distancia podía oírse el bullicio de una fiesta.
El agua refractaba el sonido de las voces y las risas y parecía suspenderlo en el aire. La piscina de los Bunker estaba sobre una elevación, y él ascendió unos peldaños y salió a una terraza, donde bebían veinticinco o treinta hombres y mujeres. La única persona que estaba en el agua era Rusty Towers, que flotaba sobre un colchón de goma. ¡Oh, qué bonitas y lujuriosas eran las orillas del río Lucinda! Hombres y mujeres prósperos se reunían alrededor de las aguas color zafiro, mientras los camareros de chaqueta blanca distribuían ginebra fría. En el cielo, un avión de Haviland, un aparato rojo de entrenamiento, describía sin cesar círculos en el cielo mostrando parte del regocijo de un niño que se mece. Ned sintió un afecto transitorio por la escena, una ternura dirigida hacia los que estaban allí reunidos, como si se tratara de algo que él pudiera tocar. Oyó a distancia el retumbo del trueno. Apenas Enid Bunker lo vio comenzó a gritar:
-¡Oh, vean quién ha venido! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Cuando Lucinda me dijo que usted no podía venir, sentí que me moría. –Se abrió paso entre la gente para llegar a él, y cuando terminaron de besarse lo llevó al bar, pero avanzaron con paso lento, porque ella se detuvo para besar a ocho o diez mujeres y estrechar las manos del mismo número de hombres. Un barman sonriente a quien Neddy había visto en cien reuniones parecidas le entregó una ginebra con agua tónica, y Neddy permaneció de pie un momento frente al bar, evitando mezclarse en conversaciones que podían retrasar su viaje. Cuando temió verse envuelto, se zambulló y nadó cerca del borde, para evitar un choque con el flotador de Rusty. En el extremo opuesto de la piscina dejó atrás a los Tomlinson, a quienes dirigió una amplia sonrisa, y se alejó trotando por el sendero del jardín. La grava le lastimaba los pies, pero ése era el único motivo de desagrado. La fiesta se mantenía confinada a los terrenos contiguos a la piscina, y cuando ya estaba acercándose a la casa oyó atenuarse el sonido brillante y acuoso de las voces, oyó el ruido de un receptor de radio que provenía de la cocina de los Bunker, donde alguien estaba escuchando la retransmisión de un partido de béisbol. Una tarde de domingo. Se deslizó entre los automóviles estacionados y descendió por los límites cubiertos de pasto del sendero, en dirección a la calle Alewives. No deseaba que nadie lo viera en el camino, con sus pantaloncitos de baño pero no había tránsito, y Neddy recorrió la reducida distancia que lo separaba del sendero de los Levy, donde había un letrero indicando: PROPIEDAD PRIVADA, y un recipiente para The New York Times. Todas las puertas y ventanas de la espaciosa casa estaban abiertas, pero no había signos de vida, ni siquiera el ladrido de un perro. Dio la vuelta a la casa, buscando la piscina, y se dio cuenta de que los Levy habían salido poco antes. Habían dejado vasos, botellas y platitos de maníes sobre una mesa instalada hacia el fondo, donde había un vestuario o mirador adornado con farolitos japoneses. Después de atravesar a nado la piscina, consiguió un vaso y se sirvió una copa. Era la cuarta o la quinta copa, y ya había nadado casi la mitad de la longitud del río Lucinda. Se sentía cansado y limpio, y en ese momento lo complacía estar solo; en realidad, todo lo complacía.
Habría tormenta. El grupo de cúmulos –esa ciudad- se había elevado y ensombrecido, y mientras estaba allí, sentado, oyó de nuevo la percusión del trueno. El avión de entrenamiento de Haviland continuaba describiendo círculos en el cielo. Ned creyó que casi podía oír la risa del piloto, complacido con la tarde, pero cuando se descargó otra cascada de truenos, reanudó la marcha hacia su hogar. Sonó el silbato de un tren, y se preguntó qué hora sería. ¿Las cuatro? ¿Las cinco? Pensó en la estación provinciana a esa hora, el lugar donde un camarero, con el traje de etiqueta disimulado por un impermeable, un enano con flores envueltas en papel de diario y una mujer que había estado llorando esperaban el tren local. De pronto comenzó a oscurecer; era el momento en que las aves de cabeza de alfiler parecen organizar su canto anunciando con un sonido agudo y reconocible del agua que caí de la copa de un roble, como si allí hubiesen abierto un grifo. Después, el ruido de fuentes se repitió en las coronas de todos los árboles altos. ¿Por qué le agradaban las tormentas? ¿Qué sentido tenía su excitación cuando la puerta se abría bruscamente y el viento de lluvia se abalanzaba impetuoso escaleras arriba? ¿Por qué la sencilla tarea de cerrar las ventanas de una vieja casa parecía apropiada y urgente? ¿Por qué las primeras notas cristalinas de un viento de tormenta tenían para él el sonido inequívoco de las buenas nuevas, una sugerencia de alegría y buen ánimo? Después, hubo una explosión, olor de cordita, y la lluvia flageló los farolitos japoneses que la señora Levy había comprado en Kioto el año anterior, ¿o quizá era incluso un año antes?
Permaneció en el jardín de los Levy hasta que pasó la tormenta. La lluvia había refrescado el aire, y él temblaba. La fuerza del viento había despejado de sus hojas rojas y amarillas a un arce y las había dispersado sobre el pasto y el agua. Como era mediados del verano seguramente el árbol se agostaría, y sin embargo Ned sintió una extraña tristeza ante ese signo otoñal. Flexionó los hombros, vació el vaso y caminó hacia la piscina de los Welcher. Para llegar necesitaba cruzar la pista de equitación de los Lindley, y lo sorprendió descubrir que el pasto estaba alto y todas las vallas aparecían desarmadas. Se preguntó si los Lindley habían vendido sus caballos o se habían ausentado todo el verano y habían dejado en una pensión los animales. Le pareció recordar haber oído algo acerca de los Lindley y sus caballos, pero el recuerdo no era claro. Continuó caminando, descalzo sobre el pasto húmedo, hacia la casa de los Welcher, donde descubrió que la piscina estaba seca.
La ausencia de este eslabón en su cadena acuática lo decepcionó de un modo absurdo, y se sintió como un explorador que busca una fuente torrencial y encuentra un arroyo seco. Se sintió desilusionado y desconcertado. Era costumbre salir durante el verano, pero nadie vaciaba nunca sus piscinas. Era evidente que los Welcher se habían marchado. Los muebles de la piscina estaban plegados, apilados y cubiertos con fundas. El vestuario estaba cerrado con llave. Todas las ventanas de la casa estaban cerradas, y cuando dio la vuelta a la vivienda en busca del sendero que conducía a la salida vio un cartel que indicaba EN VENTA clavado a un árbol. ¿Cuándo había oído hablar por última vez de los Welcher…?; es decir, ¿cuándo había sido la última vez que él y Lucinda habían rechazado una invitación a cenar con ellos? Le parecía que hacía apenas una semana, poco más o menos. ¿La memoria le estaba fallando, o la había disciplinado tanto en la representación de los hechos ingratos que había deteriorado su propio sentido de la verdad? Ahora, oyó a lo lejos el ruido de un encuentro de tenis. El hecho lo reanimó, disipó sus aprensiones y pudo mirar con indiferencia el cielo nublado y el aire frío. Era el día que Neddy Merrill atravesaba nadando el condado. ¡El mismo día! Atacó ahora el trecho más difícil.
Si ese día uno hubiera salido a pasear para gozar de la tarde dominical quizá lo hubiera visto, casi desnudo, de pie al borde la Ruta 424, esperando la oportunidad de cruzar. Quizá uno se preguntaría si era la víctima de una broma pesada, si su automóvil había sufrido su desperfecto o si se trataba sencillamente de un loco. De pie, descalzo, sobre los montículos al costado de la autopista –latas de cerveza, trapos viejos y cámaras reventadas- expuesto a todas las burlas, ofrecía un espectáculo lamentable. Al comenzar, sabía que ese trecho era parte de su trayecto –había estado en sus mapas-, pero al enfrentarse a las hileras del tránsito que serpeaban a través de la luz estival, descubrió que no estaba preparado. Provocó risas y burlas, le arrojaron un envase de cerveza, y no podía afrontar la situación con dignidad ni humor. Hubiera podido regresar, volver a casa de los Westerhazy, donde Lucinda sin duda continuaba sentada al sol. No había firmado nada, jurado ni prometido nada, ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué, creyendo, como era el caso, que todas las formas de obstinación humana eran asequibles al sentido común no podía regresar? ¿Por qué estaba decidido a terminar su viaje aunque eso amenazara su propia vida? ¿En qué momento esa travesura, esa broma, esa suerte de pirueta había cobrado gravedad? No podía volver, ni siquiera podía recordar claramente el agua verdosa de los Westerhazy, la sensación de inhalar los componentes del día, las voces amistosas y descansadas que afirmaban que ellos habían bebido demasiado. Después de más o menos una hora había recorrido una distancia que imposibilitaba el regreso.
Un anciano que venía por la autopista a veinticinco kilómetros por hora le permitió llegar al medio de la calzada, donde había un refugio cubierto de pasto. Allí se vio expuesto a las burlas del tránsito que iba hacia el norte, pero después de diez o quince minutos pudo cruzar. Desde allí, tenía un breve trecho hasta el Centro de Recreación, que estaba a la salida del pueblo de Lancaster, donde había unas canchas de balonmano y una piscina pública.
El efecto del agua en las voces, la ilusión de brillo y expectativa era la misma que en la piscina de los Bunker, pero aquí los sonidos eran más estridentes, más ásperos y más agudos, y apenas entró en el recinto atestado tropezó con la reglamentación “TODOS LOS BAÑISTAS DEBEN DARSE UNA DUCHA ANTES DE USAR LA PISCINA. TODOS LOS BAÑISTAS DEBEN USAR LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN”. Se dio una ducha, se lavó los pies en una solución turbia y acre y se acercó al borde del agua. Hedía a cloro y le pareció un fregadero. Un par de salvavidas apostados en un par de torrecillas tocaban silbatos policiales, aparentemente con intervalos regulares, y agredían a los bañistas por un sistema de altavoces. Neddy recordó añorante el agua color zafiro de los Bunker, y pensó que podía contaminarse –perjudicar su propio bienestar y su encanto- nadando en ese lodazal, pero recordó que era un explorador, un peregrino, y que se trataba sencillamente de un recodo de aguas estancadas del río Lucinda. Se zambulló, arrugando el rostro con desagrado, en el agua clorada y tuvo que nadar con la cabeza sobre el agua para evitar choques, pero aun así lo empujaron, lo salpicaron y zarandearon. Cuando llegó al extremo menos profundo, ambos salvavidas estaban gritándole:
-¡Eh, usted, el que no tiene placa de identificación, salga del agua!
Así lo hizo, pero no podían perseguirlo, y atravesó el hedor de aceite bronceador y cloro, dejó atrás la empalizada y fue a las pistas de balonmano. Después de cruzar el camino entró en el sector arbolado de la propiedad de los Halloran. No se había desbrozado el bosque, y el suelo fue traicionero y difícil hasta que llegó al jardín y el seto de hayas recortadas que rodeaban la piscina.
Los Halloran eran amigos, y una pareja anciana muy adinerada que parecía regodearse con la sospecha de que podían ser comunistas. Eran entusiastas reformadores, pero no comunistas, y sin embargo cuando se los acusaba de subversión, como a veces ocurría, el incidente parecía complacerlos y excitarlos. El seto de hayas era amarillo, y nadie supuso que estaba agostado, como el arce de los Levy. Dijo “Hola, hola”, para avisar a los Halloran que se acercaba, para moderar su invasión de la intimidad del matrimonio. Por razones que el propio Neddy nunca había llegado a entender, los Halloran no usaban trajes de baño. A decir verdad, no eran necesarias las explicaciones. Su desnudez era un detalle de la inflexible adhesión a la reforma, y antes de pasar la abertura del seto Neddy se despojó cortésmente de sus pantaloncitos.
La señora Halloran, una mujer robusta de cabellos blancos y rostro sereno, estaba leyendo el Times. El señor Halloran estaba extrayendo del agua hojas de haya con una barredera. No parecieron sorprendidos ni desagradados de verlo. La piscina de los Halloran era quizá la más antigua de la región, un rectángulo de lajas alimentado por un arroyo. No tenía filtro ni bomba, y sus aguas mostraban el oro opaco del arroyo.
-Estoy nadando a través del condado –dijo Ned.
-Vaya, no sabía que era posible –exclamó la señora Halloran.
-Bien, vengo de la casa de los Westerhazy –afirmó Ned-. Unos seis kilómetros.
Dejó los pantaloncitos en el extremo más hondo, caminó hacia el extremo contrario y nadó el largo de la piscina. Cuando salía del agua oyó la voz de la señora Halloran que decía:
-Neddy, nos dolió muchísimo enterarnos de sus desgracias.
-¿Mis desgracias? –preguntó Ned-. No sé de qué habla.
-Bien, oímos decir que vendió la casa y que sus pobres niñas…
-No recuerdo haber vendido la casa –dijo Ned-, y las niñas están allí.
-Sí –suspiró la señora Halloran-. Sí… -Su voz impregnó el aire de una desagradable melancolía y Ned habló con brusquedad-. Gracias por permitirme nadar.
-Bien, que tenga un buen viaje –dijo la señora Halloran.
Después del seto, se puso los pantaloncitos y se los ajustó. Los sintió sueltos, y se preguntó si en el curso de una tarde podía haber adelgazado. Tenía frío y estaba cansado, y los Halloran desnudos y sus aguas oscuras lo habían deprimido. El esfuerzo era excesivo para su resistencia, pero ¿cómo podía haberlo previsto cuando se deslizaba por la baranda esa mañana y estaba sentado al sol, en casa de los Westerhazy? Tenía los brazos inertes. Sentía las piernas como de goma y le dolían las articulaciones. Lo peor era el frío en los huesos y la sensación de que quizá nunca volviera a sentir calor. Alrededor, caían las hojas y Ned olió en el viento el humo de leña. ¿Quién estaría quemando leña en esa época del año?
Necesitaba una copa. El whisky podía calentarlo, reanimarlo, permitirle salvar la última etapa de su trayecto, renovar su idea de que atravesar nadando el condado era un acto original y valiente. Los nadadores que atravesaban el canal bebían brandy. Necesitaba un estimulante. Cruzó el prado que se extendía frente a la casa de los Halloran y descendió por un estrecho sendero hasta el lugar en que habían levantado una casa para su única hija, Helen, y su marido, Eric Sachs. La piscina de los Sachs era pequeña, y allí encontró a Helen y su marido.
-Oh, Neddy –exclamó Helen-. ¿Almorzaste en casa de mamá?
-En realidad, no –dijo Ned-. Pero en efecto vi a tus padres. –Le pareció que la explicación bastaba-. Lamento muchísimo interrumpirlos, pero tengo frío y pienso que podrían ofrecerme un trago.
-Bien, me encantaría –dijo Helen-, pero después de la operación de Eric no tenemos bebidas en casa. Desde hace tres años.
¿Estaba perdiendo la memoria y quizá su talento para disimular los hechos dolorosos lo inducía a olvidar que había vendido la casa, que sus hijas estaban en dificultades y que su amigo había sufrido una enfermedad? Su vista descendió del rostro al abdomen de Eric, donde vio tres pálidas cicatrices de sutura, y dos tenían por lo menos treinta centímetros de largo. El ombligo había desaparecido, y Neddy se preguntó qué podía hacer a las tres de la madrugada la mano errabunda que ponía a prueba nuestras cualidades amatorias, con un vientre sin ombligo, desprovisto de nexo con el nacimiento. ¿Qué podía hacer con esa brecha en la sucesión?
-Estoy segura de que podrás beber algo en casa de los Biswanger –dijo Helen-. Celebran una reunión enorme. Puedes oírlos desde aquí. ¡Escucha!
Ella alzó la cabeza y desde el otro lado del camino, atravesando los prados, los jardines, los bosques, los campos, él volvió a oír el sonido luminoso de las voces reflejadas en el agua.
-Bien, me mojaré –dijo Ned, dominado siempre por la idea de que no tenía modo de elegir su medio de viaje. Se zambulló en el agua fría de la piscina de los Sachs y jadeante, casi ahogándose, recorrió la piscina de un extremo al otro-. Lucinda y yo deseamos muchísimo verlos –dijo por encima del hombro, la cara vuelta hacia la propiedad de los Biswanger-. Lamentamos que haya pasado tanto tiempo y los llamaremos muy pronto.
Cruzó algunos campos en dirección a los Biswanger y los sonidos de la fiesta. Se sentirían honrados de ofrecerle una copa, de buena gana le darían de beber. Los Biswanger invitaban a cenar a Ned y Lucinda cuatro veces al año, con seis semanas de anticipación. Siempre se veían desairados, y sin embargo continuaban enviando sus invitaciones, renuentes a aceptar las realidades rígidas y antidemocráticas de su propia sociedad. Eran la clase de gente que discutía el precio de las cosas en los cócteles, intercambiaba datos acerca de los precios durante la cena, y después de cenar contaba chistes verdes a un público de ambos sexos. No pertenecían al grupo de Neddy, ni siquiera estaban incluidos en la lista que Lucinda utilizaba para enviar tarjetas de Navidad. Se acercó a la piscina con sentimientos de indiferencia, compasión y cierta incomodidad, pues parecía que estaba oscureciendo y eran los días más largos del año. Cuando llegó, encontró una fiesta ruidosa y con mucha gente. Grace Biswanger era el tipo de anfitriona que invitaba al dueño de la óptica, al veterinario, al negociante de bienes raíces y al dentista. Nadie estaba nadando, y la luz del crepúsculo reflejada en el agua de la piscina tenía un destello invernal. Habían montado un bar, y Ned caminó en esa dirección. Cuando Grace Biswanger lo vio se acercó a él, no afectuosamente, como él tenía derecho a esperar, sino en actitud belicosa.
-Caramba, a esta fiesta viene todo el mundo –dijo en voz alta- y también los intrusos.
Ella no podía perjudicarlo socialmente… eso era indudable, y él no se impresionó.
-En mi carácter de intruso –preguntó cortésmente-, ¿puedo pedir una copa?
-Como guste –dijo ella-. No parece que preste mucha atención a las invitaciones.
Le volvió la espalda y se reunió con varios invitados, y Ned se acercó al bar y pidió un whisky. El barman le sirvió, pero lo hizo bruscamente. El suyo era un mundo en que los camareros representaban el termómetro social, y verse desairado por un barman que trabajaba por horas significaba que había sufrido cierta pérdida de dignidad social. O quizá el hombre era nuevo y no estaba informado. Entonces, oyó a sus espaldas la voz de Grace, que decía:
-Se arruinaron de la noche a la mañana. Tienen solamente lo que ganan. –Y él apareció borracho un domingo y nos pidió que le prestásemos cinco mil dólares… -Esa mujer siempre hablaba de dinero. Era peor que comer guisantes con cuchillo. –Se zambulló en la piscina, nadó de un extremo al otro y se alejó.
La piscina siguiente de su lista, la antepenúltima, pertenecía a su antigua amante, Shirley Adams. Si lo habían herido en la propiedad de los Biswanger, aquí podía curarse. El amor –en realidad, el combate sexual- era el supremo elixir, el gran anestésico, la píldora de vivo color que renovaría la primavera de su andar, la alegría de la vida en su corazón. Habían tenido un asunto la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. No lo lograba recordar. Él había interrumpido la relación, que era quien prevalecía, y pasó el portón en la pared que rodeaba la piscina sin que su sentimiento fuese tan ponderado como la confianza en sí mismo. En cierto modo parecía que era su propia piscina, pues el amante, y sobre todo el amante ilícito, goza de las posesiones. La vio allí, los cabellos color de bronce, pero su figura, al borde del agua luminosa y cerúlea, no evocó en él recuerdos profundos. Pensó que había sido un asunto superficial, aunque ella había llorado cuando lo dio por terminado. Parecía confundida de verlo, y Ned se preguntó si aún estaba lastimada. ¿Quizá, Dios no lo permitiese, volvería a llorar?
-¿Qué deseas? –preguntó.
-Estoy nadando a través del condado.
-Santo Dios. ¿Jamás crecerás?
-¿Qué pasa?
-Si viniste a buscar dinero –dijo-, no te daré un centavo más.
-Podrías ofrecerme una bebida.
-Podría, pero no lo haré. No estoy sola.
-Bien, ya me voy.
Se zambulló y nadó a lo largo de la piscina, pero cuando trató de alzarse con los brazos sobre el reborde descubrió que ni los brazos ni los hombros le respondían, así que chapoteó hasta la escalerilla y trepó por ella. Mirando por encima del hombro vio, en el vestuario iluminado, la figura de un joven. Cuando salió al prado oscuro olió crisantemos y caléndulas –una tenaz fragancia otoñal- en el aire nocturno, un olor intenso como de gas. Alzó la vista y vio que habían salido las estrellas, pero ¿por qué le parecía estar viendo a Andrómeda, Cefeo y Casiopea? ¿Qué se había hecho de las constelaciones de mitad del verano? Se echó a llorar.
Probablemente era la primera vez que lloraba siendo adulto y en todo caso la primera vez en su vida que se sentía tan desdichado, con tanto frío, tan cansado y desconcertado. No podía entender la dureza del barman o la dureza de una amante que le había rogado de rodillas y había regado de lágrimas sus pantalones. Había nadado demasiado, había estado mucho tiempo en el agua, y ahora tenía irritadas la nariz y la garganta. Lo que necesitaba era una bebida, un poco de compañía y ropas limpias y secas, y aunque hubiera podido acortar camino directamente, a través de la calle, para llegar a su casa, siguió en dirección a la piscina de los Gilmartin. Aquí, por primera vez en su vida, no se zambulló y descendió los peldaños hasta el agua helada y nadó con una brazada irregular que quizá había aprendido cuando era niño. Se tamboleó de fatiga de camino hacia la propiedad de los Clyde, y chapoteó de un extremo al otro de la piscina, deteniéndose de tanto en tanto a descansar con la mano aferrada al borde. Había cumplido su propósito, había recorrido a nado el condado, pero estaba tan aturdido por el agotamiento que no veía claro su propio triunfo. Encorvado, aferrándose a los pilares del portón en busca de apoyo, subió por el sendero de su propia casa.
El lugar estaba a oscuras. ¿Era tan tarde que todos se habían acostado? ¿Lucinda se había quedado a cenar en casa de los Westerhazy? ¿Las niñas habían ido a buscarla, o estaban en otro lugar? ¿O habían convenido, como solían hacer el domingo, rechazar todas las invitaciones y quedarse en casa? Probó las puertas del garaje para ver qué automóviles había allí, pero las puertas estaban cerradas con llave y de los picaportes se desprendió óxido que le manchó las manos. Se acercó a la casa y vio que la fuerza de la tormenta había desprendido uno de los caños de desagüe. Colgaba sobre la puerta principal como la costilla de un paraguas; pero eso podía arreglarse por la mañana. La casa estaba cerrada con llave, y él pensó que la estúpida cocinera o la estúpida criada seguramente habían cerrado todo, hasta que recordó que hacía un tiempo que no empleaban criada ni cocinera. Gritó, golpeó la puerta, trató de forzarla con el hombro y después, mirando por las ventanas, vio que el lugar estaba vacío.
The New Yorker, 18 de julio de 1964.
© John Cheever
© traducción de Aníbal Leal
«El nadador» fue publicado por la editorial Emecé en la colección de cuentos La geometría del amor, 2002.
Título original: The Stories of John Cheever, Knopf, 1978
Abandoné Inglaterra y me fui a California en el verano de 1978. En aquella época Maurice Payne trabajaba para mí, y le dije que se adelantara para buscar un lugar donde trabajar y una vivienda. Encontró una casa en Miller Drive, justo por encima de Sunset Boulevard, y un estudio en Santa Mónica Boulevard. Así que me fui para allá. Cuando salí de Powis Terrace y cerré la puerta me dije a mí mismo que nunca volvería. En cuanto llegué a Nueva York, llamé a mi hermano y le dije que vendiera Powis Terrace, que no quería vivir más allí, que pensaba instalarme en California y que ya encontraría alguna casa que comprar. Cuando estaba en Inglaterra siempre sentía una especie de impotencia; tenía la sensación de que no controlaba mis propios asuntos. Siempre me han irritado mucho ciertos aspectos del modo de vida inglés. La gente nunca parece estar satisfecha. En Londres no me sentía en mi casa. Después de todo, yo no soy londinense. Tenía dieciocho años cuando visité Londres por primera vez, y había nacido doscientas millas al norte de la ciudad.
En mi viaje a California hice una escala en casa de Ken Tyler en Bedford Village, en el límite septentrional de Nueva York, y allí realicé todas las Piscinas de papel. Había perdido mi carné de conducir y todavía no me habían enviado uno de repuesto, y en Los Ángeles no puedes hacer nada si no tienes coche. Antes tenía un permiso de conducir de California, pero cuando me fui a vivir a Inglaterra ya había caducado y tuve que sacarme un permiso inglés. En realidad, tuve que hacer el examen dos veces porque la primera vez me suspendieron al bajar por las tranquilas calles de Wimbledon, y ello a pesar de mi permiso californiano y de que durante ese año había conducido unas cinco mil millas en los Estados Unidos. Les dije que sabía conducir, y me contestaron que sí, pero que ellos no enseñaban a conducir sino a pasar el examen. Hay que hacerlo todo teniendo siempre presente el espejo retrovisor. No es suficiente con que eches una mirada; tienes que girar la cabeza y mirar al espejo hasta asegurarte de que el examinador ha visto que lo haces.
El caso es que ahora estaba en casa de Ken Tyler esperando que me mandasen un nuevo carné. Cuando por fin llegó, estaban tan concentrado en la realización de lasPiscinas de papel que me quedé allí hasta octubre. Gregory vino y me ayudó en el trabajo, junto con Ken y Lindsay Green. Estábamos haciendo objetos únicos, no grabados, y era un trabajo apasionante. Trabajábamos durante muchas horas, pero nos gustaba. Ken tiene una energía y una inventiva increíbles. Cuando trabajas con pasta de papel tienes que ser valiente. Es exactamente lo contrario que cuando dibujas con una punta metálica sobre un aguafuerte. En una plancha para grabar el aguafuerte trazas una serie de líneas sobre la superficie encerada con una fina punta metálica. Con la pasta de papel, la línea no significa nada. No puede haber línea; tiene que haber masa, tiene que haber color.
Otra de las razones por las que me absorbieron tanto las Piscinas de papel fue porque empecé a utilizar lo que entonces me parecía que eran colores mucho más saturados. Siempre que me iba de Inglaterra, los colores de mis pinturas cobraban intensidad. Eso es lo que me ocurrió en los años sesenta, por ejemplo. Creo que ello se debe en parte a que cada lugar ejerce un determinado efecto sobre las personas.
Cuando acabamos las Piscinas de papel, Gregory se fue a España durante una temporada -estaba viviendo con un amigo allí- y más tarde a París. Y en octubre de 1978 yo me fui a California. Me instalé con Maurice Payne en Miller Drive, y pude empezar a trabajar en el estudio de Santa Mónica Boulevard. Por fin empecé a pintar.
Así lo veo yo
David Hockney
 Feliz cumpleaños. Tu decimotercer cumpleaños es importante. Tal vez sea tu primer día realmente público. Tu decimotercer cumpleaños es la ocasión para que la gente se dé cuenta de que te están pasando cosas importantes. Te han estado pasando cosas durante el último medio año. Ahora tienes siete pelos en tu axila izquierda. Doce en la derecha. Espirales duras y amenazadoras de pelo negro y encrespado. Un pelo crujiente, animal. Alrededor de tus partes íntimas te han salido más pelos duros y rizados de los que puedes contar sin perderte. Y otras cosas. Tu voz es llena y rasposa y se mueve entre octavas sin previo aviso. Tu cara empieza a brillar cuando no te la lavas. Y dos semanas de dolor profundo y temible la pasada primavera hicieron que algo se te descolgara desde dentro: tu saco se ha llenado y se ha vuelto vulnerable, un articulo de lujo que tienes que proteger. Levantado y amarrado por unos suspensorios prietos que te dejan rayas rojas en las nalgas. Te ha brotado una nueva fragilidad.
Feliz cumpleaños. Tu decimotercer cumpleaños es importante. Tal vez sea tu primer día realmente público. Tu decimotercer cumpleaños es la ocasión para que la gente se dé cuenta de que te están pasando cosas importantes. Te han estado pasando cosas durante el último medio año. Ahora tienes siete pelos en tu axila izquierda. Doce en la derecha. Espirales duras y amenazadoras de pelo negro y encrespado. Un pelo crujiente, animal. Alrededor de tus partes íntimas te han salido más pelos duros y rizados de los que puedes contar sin perderte. Y otras cosas. Tu voz es llena y rasposa y se mueve entre octavas sin previo aviso. Tu cara empieza a brillar cuando no te la lavas. Y dos semanas de dolor profundo y temible la pasada primavera hicieron que algo se te descolgara desde dentro: tu saco se ha llenado y se ha vuelto vulnerable, un articulo de lujo que tienes que proteger. Levantado y amarrado por unos suspensorios prietos que te dejan rayas rojas en las nalgas. Te ha brotado una nueva fragilidad.
Y sueños. Durante meses has tenido sueños que no se parecían a nada que hubieras visto antes: húmedos, trepidantes y distantes, llenos de curvas cimbreantes, de pistones frenéticos, de calor y de un vértigo tremendo. Y te has despertado con los párpados convulsos al ritmo de una descarga, un borbotón y un espasmo que te ha sacudido desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los pies procedente de una zona en las profundidades de tu interior que nunca imaginabas que tuvieras, estremecimientos producidos por un dolor profundo y dulce, las farolas del otro lado de las persianas de tus ventanas proyectando estrellas brillantes en el techo negro del dormitorio, y una gelatina blanca y densa rezumándote entre las piernas, goteando y pegándose, enfriándose sobre ti, endureciéndose y aclarándose hasta que no queda nada más que nudos retorcidos de pelo animal duro y pálido en la ducha matinal y en esa maraña húmeda persiste un olor dulce y limpio que no puedes creer que proceda de nada que tú hayas creado en tu interior.
Más que a ninguna otra cosa, el olor se parece a esta piscina: una sal dulce mezclada con lejía, una flor de pétalos químicos. La piscina tiene un fuerte olor azul claro, aunque ya se sabe que el olor nunca es tan fuerte como cuando uno está dentro del azul, como tú ahora, recién salido del agua, descansando en la parte menos profunda de la piscina, con el agua a la altura de las caderas lamiéndote esa zona que te ha cambiado.
La terraza de esta vieja piscina pública situada en el extremo occidental de Tucson está rodeada por una verja Cyclone del color del peltre, decorada con un enredo brillante de bicicletas sujetas con cadenas. Detrás de la verja hay un aparcamiento negro y caluroso lleno de líneas blancas y coches resplandecientes. Un prado indistinto de hierba seca y matojos duros, cabezas aterciopeladas de viejos dientes de león que estallan y flotan como copos de nieve en el viento que se levanta. Y más allá de todo esto, doradas por un redondo y lento sol de septiembre, están las montañas, dentadas, con los ángulos agudos de sus picos recortándose contra una luz cansina de color rojo intenso. Sobre el fondo rojo sus picos afilados y conectados trazan una línea serrada, el electrocardiograma del día que agoniza.
Las nubes se tiñen de color en el borde del cielo. Flotan lentejuelas en el azul claro del agua, a esa temperatura cálida propia de las cinco de la tarde, y el olor de la piscina, igual que el otro olor, conecta con una niebla química que hay dentro de ti, una penumbra interior que desvía la luz hacia los bordes y difumina la distinción entre lo que termina y lo que empieza.
Tu fiesta es esta noche. Esta tarde, la tarde de tu cumpleaños, has pedido permiso para venir a la piscina. Querías venir solo, pero un cumpleaños es un día familiar, tu familia quiere estar contigo. Es amable por parte de ellos, no sabes explicar por qué querías venir solo, y la verdad es que tal vez no quisieras estar realmente solo, de manera que han venido. Están tomando el sol. Tu padre y tu madre toman el sol. Sus hamacas han estado señalando la hora toda la tarde, siguiendo la curva del sol a través de un cielo despejado y tan recalentado que ha adquirido la textura de una película gelatinosa. Tu hermana juega a Marco Polo cerca de ti en la parte menos profunda con un grupo de niñas flacas de su curso. Le toca a ella quedar, dice «Marco» y ha de perseguir a ciegas a quienes le replican chillando «Polo». Tiene los ojos cerrados y va dando vueltas al compás de un coro de gritos, girando en el centro de una rueda de niñas chillonas con gorros de baño. De su gorro sobresalen flores de goma. Los pétalos de color rosa viejos y flácidos tiemblan cada vez que ella se abalanza en dirección a los ruidos invisibles.
En el otro extremo de la piscina están el «tanque», la zona destinada a saltos, y la torre elevada del trampolín. En la terraza de detrás está la CAF TERÍA, y a ambos lados de la misma, atornillados sobre las entradas de cemento de las duchas oscuras y húmedas y los vestuarios, están los megáfonos de metal gris que emiten el hilo musical de la piscina, ese ruidito metálico y mortecino.
Caes bien a tu familia. Eres inteligente y callado, respetuoso con los mayores, aunque no te faltan agallas. Te portas bien en general. Vigilas a tu hermana pequeña. Eres su aliado. Tenías seis años cuando ella tenía cero y estabas enfermo de paperas cuando la trajeron a casa envuelta en una manta amarilla muy suave; le diste un beso de bienvenida en los pies por miedo a contagiarle las paperas. Tus padres dijeron que aquello era un buen augurio. Que marcaba la tónica. Ahora creen que tenían razón. Están orgullosos de ti y satisfechos en todos los sentidos y se han retirado a esa distancia afable en la que se mueven el orgullo y la satisfacción. Os lleváis bien.
Feliz cumpleaños. Es un gran día, tan grande como la bóveda del cielo del suroeste. Lo has estado cavilando. Ahí arriba está el trampolín. Pronto querrán marcharse. Súbete y hazlo.
Te sacudes de encima la limpieza azul. Estás lleno de cloro, suave y resbaladizo, reblandecido, con las yemas de los dedos arrugadas. La niebla de olor demasiado limpio de la piscina se te ha metido en los ojos; descompone la luz en colores suaves. Te golpeas la cabeza con la base de la mano. En un lado de la cabeza suena un eco fofo. Inclinas la cabeza hacia ese lado y das un saltito, un calor repentino en tu oído, delicioso, mientras el agua calentada en tu cerebro se enfría en el nautilo exterior de tu oreja. Ahora oyes la música más nítida y metálica, los gritos más cercanos, mucho movimiento en mucha agua.
La piscina está llena para ser tan tarde. Hay chicos flacos, hombres peludos como animales. Chicos desproporcionados, todo cuello, piernas y articulaciones huesudas, estrechos de pecho y vagamente parecidos a pájaros. Como tú. Hay ancianos que se mueven a tientas por la parte menos profunda con las piernas rígidas como patas de palo, palpando el agua con las manos, fuera de todos los elementos a la vez.
Y niñas-mujeres, mujeres, curvilíneas como instrumentos o como frutas, con la piel barnizada de color castaño oscuro, la parte superior de sus bañadores sostenida por frágiles nudos de cordón de colores delicados que aguantan el peso de cargas misteriosas, la parte inferior encabalgada sobre las suaves prominencias de unas caderas totalmente distintas a las tuyas, hinchazones desmedidas y giratorias que se funden bajo la luz con un espacio circundante que sostiene y acomoda sus curvas suaves como si fueran objetos preciosos. Casi lo puedes entender.
La piscina es un sistema de movimientos. Aquí y ahora se ven: chapoteos, combates de salpicaduras, zambullidas, acorralamientos en las esquinas, Tiburones y Sardinas, caídas desde lo alto, Marco Polo (tu hermana todavía Lo es, medio llorosa, hace demasiado rato que Lo es, el juego rayano en la crueldad, pero no te compete defenderla ni avergonzarla). Dos chicos de color blanco brillante con toallas de algodón atadas como si fueran capas corren por el borde de la piscina hasta que el socorrista les hace detenerse en seco gritando por el megáfono. El socorrista es de color castaño como un árbol, el vello rubio le forma una línea vertical sobre el estómago, lleva un sombrero de explorador de la selva y su nariz es un triángulo blanco de crema. Una niña rodea con el brazo una de las patas de su torreta. Está aburrido.
Ahora sales y pasas junto a tus padres, que están tomando el sol y leyendo y no te miran. Olvídate de tu toalla. Detenerse a recoger la toalla significa hablar y hablar requiere pensar. Has decidido que el miedo lo causa básicamente el hecho de pensar. Sigue adelante, hacia el tanque que hay en el extremo hondo de la piscina. Al borde de tanque hay una torre enorme de hierro de color blanco sucio. Un trampolín sobresale de la alto de la torre como una lengua. La terraza de cemento de la piscina es áspera y está caliente al tacto de tus pies llenos de cloro. Cada una de las huellas que dejas es más fina y tenue. Va menguando detrás de ti sobre la piedra caliente hasta desaparecer.
Flotan hileras de salchichas de plástico alrededor del tanque, que es un mundo en sí mismo, ajeno al ballet convulsivo de cabezas y brazos del resto de la piscina. El tanque es azul como la energía, pequeño y profundo y perfectamente cuadrado, flanqueado por las calles de la piscina y por la CAF TERÍA y la terraza áspera y caliente y la sombra inclinada bajo la luz del atardecer de la torre y el trampolín. El tanque está silencioso y tranquilo y quieto en el lapso entre dos zambullidas.
Tiene un ritmo propio. Como la respiración. Como una máquina. La cola de quienes esperan para subir al trampolín forma una curva que retrocede desde la escalera de la torre. La cola se tuerce gradualmente y se endereza al acercarse a la torre. Uno por uno, van llegando a la escalera y suben. Uno por uno, separados por un latido del corazón, alcanzan la lengua del trampolín que hay en lo alto. Y una vez en el trampolín, hacen una pausa, siempre exactamente la misma pausa que se prolonga durante un latido del corazón. Sus piernas los llevan hasta el extremo, donde todos dan el mismo bote para impulsarse y trazan una curva con los brazos como si estuvieran dibujando algo circular y total. Pisan con fuerza el extremo de la tabla y hacen que esta los lance hacia arriba y afuera.
Es una máquina de descensos en picado, de líneas de movimiento discontinuas a través de la dulce neblina de cloro del atardecer. Uno puede contemplar desde la terraza cómo golpean la superficie fría y azul del tanque. Cada zambullida crea un penacho blanco que se eleva, se desploma sobre sí mismo, se extiende y se deshace en forma de espuma. Luego aparece un azul puro en medio de la mancha blanca y crece como un pudín, hasta limpiarlo todo de nuevo. El tanque se cura a sí mismo. Tres veces mientras tú recorres el camino.
Estás en la cola. Mira a tu alrededor. Tienes que parecer aburrido. En la cola casi nadie habla. Todos parecen ensimismados. La mayoría miran la escalera y parecen aburridos. Casi todos tenéis los brazos cruzados y estáis congelados por un viento vespertino que se está levantando y que golpea las constelaciones de partículas de cloro azul puro que cubren vuestras espaldas y vuestros hombros. Parece imposible que todo el mundo pueda estar tan aburrido. A tu lado tienes el extremo de la sombra de la
torre, la lengua negra inclinada que es el reflejo del trampolín. La sombra es un sistema enorme, largo, escorado a un lado y unido a la base de la torre formando un ángulo oblicuo y agudo.
Casi todos los que están en la cola del trampolín miran la escalera. Los chicos mayores miran el trasero a las chicas mayores que suben. Los traseros están enfundados en una tela suave y fina, en nilón ajustado y elástico. Los buenos traseros ascienden por la escalera como péndulos sumergidos en líquido, siguiendo un código lento e indescifrable. Las piernas de las chicas te hacen pensar en ciervos. Tienes que parecer aburrido.
Mira más allá. Mira al otro lado. Puedes ver perfectamente. Tú madre está en su hamaca, leyendo, con los ojos entornados, con la cara inclinada hacia arriba para recibir la luz del sol en las mejillas. No ha mirado para ver dónde estás. Da un sorbo de alguna bebida dulzona de una lata. Tu padre está tumbado sobre su enorme panza, su espalda parece una cresta en el lomo de una ballena, los hombros cubiertos de rizos de pelo animal, la piel untada de aceite y de color castaño oscuro por culpa del exceso de sol. Tu toalla está colgando de la silla y ahora se mueve una punta de la tela: tu madre la ha golpeado al espantar a una abeja a la que parece gustarle lo que ella tiene en la lata. La abeja vuelve enseguida y parece flotar inmóvil sobre la lata trazando un suave borrón. Tu toalla tiene una cara enorme del oso Yogi.
En algún momento ha tenido que haber más gente en la cola detrás de ti que delante. Ahora no hay nadie por delante excepto tres personas que suben por la estrecha escalerilla. La mujer que hay delante de ti está en los travesaños de abajo, mirando hacia arriba. Lleva un bañador ajustado de nilón negro de una sola pieza. Asciende. Desde lo alto llega un retumbo, luego una caída tremenda, un penacho y el tanque se cura a sí mismo. Ahora quedan dos personas en la escalera. Las normas de la piscina dicen que solamente puede haber una persona en la escalera, pero el socorrista nunca grita a los que suben. El socorrista es quien dicta las verdaderas normas gritando o dejando de gritar.
La mujer que hay por encima de ti no tendría que llevar un bañador tan ajustado. Es tan mayor como tu madre e igual de corpulenta. Es demasiado corpulenta y está demasiado blanca. Su bañador rebosa. La parte posterior de sus muslos queda constreñida por el bañador y tiene un aspecto parecido al queso. Sus piernas están marcadas con los garabatos pequeños y abruptos de las venas varicosas y azules que circulan por debajo de la piel blanca, como si sus piernas tuvieran algo roto o herido. Parece que sus piernas tendrían que doler si uno las apretara, de tan llenas como están de garabatos árabes retorcidos de un azul roto y frío. Sus piernas hacen que te duelan las tuyas.
Los travesaños son muy delgados. No te lo esperabas. Cilindros delgados de hierro envueltos en fieltro de seguridad mojado y resbaladizo. El olor del hierro mojado a la sombra te hace sentir un sabor metálico. Cada travesaño se te clava en las plantas de los pies y te deja una marca. Las marcas se clavan hondo y duelen. Te sientes pesado. Cómo debe de sentirse la mujer corpulenta que tienes por encima. Los pasamanos a los lados de la escalera también son muy delgados. Parece que no puedan sostenerte. Confías en que la mujer también se coja bien. Y, por supuesto, desde lejos parecía que hubiera menos travesaños. No eres estúpido.
Subes hasta la mitad, a la vista de todos, la mujer corpulenta por delante de ti, un hombre robusto, calvo y musculoso bajo tus pies. El trampolín todavía está lejos en lo alto y es invisible desde aquí. La tabla retumba y hace un ruido batiente, y un chico al que puedes ver a lo largo de unos cuantos pies a través de los finos travesaños de la escalera cae trazando una línea resplandeciente, con una rodilla abrazada contra el pecho, y se zambulle al estilo bomba. Un enorme signo de exclamación de espuma aparece en tu campo visual, se disgrega y se desmorona sobre el enorme borbotón. Luego, el murmullo del tanque curando de nuevo su superficie azul.
Más travesaños delgados. Agárrate fuerte. La radio se oye más alta aquí, uno de los altavoces colocado sobre una de las entradas de cemento de los vestuarios te queda a la altura de los oídos. Un tufillo húmedo y frío sale del interior del vestuario. Te agarras fuerte a las barras de hierro, te doblas, miras hacia abajo y a tu espalda y puedes ver a la gente comprando chucherías y refrescos allí abajo. Puedes verlo todo desde arriba: la cima blanca y limpia de la gorra del vendedor, los envases de helado, las neveras de latón humeantes, los tanques de sirope, las serpientes de las mangueras de soda, las cajas abultadas de palomitas saladas recalentadas por el sol. Ahora que estás en lo alto puedes verlo todo.
Hace viento. Cuanto más alto llegas más viento hace. El viento es fino; cuando sopla a la sombra te enfría la piel mojada. Con el fondo de la escalera y a la sombra tu piel se ve muy blanca. El viento te produce un silbido agudo en los oídos. Faltan cuatro travesaños para el final de la escalera. Los travesaños te hacen daño en los pies. Son delgados y te demuestran cuánto pesas. En la escalera pesas mucho. El suelo te quiere de vuelta.
Por fin puedes ver lo que hay por encima de la escalera. Ves el trampolín. La mujer está ahí. Tiene dos caballones de callos rojos y de aspecto doloroso en la parte posterior de los tobillos. Está de pie al principio del trampolín y le miras los tobillos. Ahora estás por encima de la sombra de la torre. El hombre corpulento que hay debajo de ti está mirando por entre los travesaños de la escalera el espacio que la mujer tiene que atravesar.
Ella se detiene durante el instante que dura un latido del corazón. No hay ni rastro de lentitud. Te quedas helado. En un abrir y cerrar de ojos llega al final del trampolín, toma impulso hacia arriba, luego hacia abajo, el trampolín se comba hacia abajo como si no la quisiera. Luego asiente, rebota y la arroja violentamente hacia arriba y hacia fuera. Sus brazos se abren para trazar el círculo y de pronto desaparece. Se esfuma en un parpadeo oscuro. Y pasa tiempo antes de que oigas el impacto allí abajo.
Escucha. No parece apropiado, esa manera de desaparecer durante el tiempo que transcurre hasta que se oye el ruido. Como cuando tiras una piedra en un pozo. Pero te da la impresión de que ella no piensa lo mismo. Ella era parte de un ritmo que excluye el pensamiento. Y ahora tú también te has convertido en parte de él. El ritmo parece ciego. Como las hormigas. Como una máquina.
Decides que es necesario pensar en esto. Después de todo, puede ser apropiado hacer algo temible sin pensarlo, pero no cuando lo temible es el propio hecho de no pensar, Ion cuando resulta que el penar es inapropiado. En algún momento los detalles inapropiados se han amontonado hasta cegarte; el aburrimiento fingido, el peso, los travesaños finos, el dolor en los pies, el espacio segmentado por la escalera en encuadres unidos solamente mediante una desaparición en el tiempo. El viento en la escalera que nadie hubiera esperado. La manera en que el trampolín sobresale de la sombra para entrar en la luz y no puedes ver más allá de su extremo. Cuando todo resulta distinto a lo esperado uno tendría que ponerse a pensar. Es lo que habría que hacer.
La escalera está atestada debajo de ti. La gente está apilada, separados los unos de los otros por unos pocos travesaños. La escalera está conectada a una nutrida cola que retrocede y traza una curva hasta la oscuridad de la sombra escorada de la torre. La gente de la cola tiene los brazos cruzados. Los que están al pie de la escalera están ansiosos y miran todos hacia arriba. Es una máquina que solamente se mueve hacia delante.
Subes a la lengua de la torre. El trampolín resulta ser muy largo. Tan largo como el tiempo que pasas en él. El tiempo se ralentiza. Se condensa a tu alrededor mientras tu corazón late cada vez más veces por segundo y sus latidos abarcan todos los movimientos del sistema de la piscina allí abajo.
El trampolín es largo. Desde donde estás parece estrecharse hasta la nada. Te va a enviar a alguna parte que su propia longitud te impide ver y parece inadecuado entregarse a esto sin pararse a pensar.
Mirado de otro modo, el mismo trampolín no es más que una cosa larga, plana y delgada cubierta con una sustancia plástica blanca y áspera. La superficie blanca es muy áspera y tiene motas y rayas de un color rojo pálido y acuoso que sin embargo nunca deja de ser rojo para convertirse en rosa: viejas gotas de agua de la piscina que atrapan la luz del sol vespertino sobre las montañas escarpadas. La sustancia blanca y áspera del trampolín está mojada. Y fría. Los pies te duelen por culpa de los travesaños delgados y tienen una sensibilidad exacerbada. Se resienten de tu peso. Hay barandillas en el principio del trampolín. No son como las barras laterales de la escalera. Son gruesas y están muy bajas, de modo que casi tienes que agacharte para cogerte a ellas. Solamente son de adorno, nadie se coge a ellas.. Agarrarse lleva tiempo y altera el ritmo de la máquina.
Es un trampolín largo, frío, áspero y blanco de plástico o fibra tic vidrio, veteado del mismo color triste cercano al rosa que las golosinas baratas.
Pero al final del trampolín blanco, en su extremo, en donde te apoyas con todo tu peso para hacer que te arroje lejos, hay dos zonas de oscuridad. Dos sombras planas bajo la luz del sol. Dos formas ovales difusas y negras. El final del trampolín tiene dos manchas sucias.
Son de toda la gente que ha pasado antes que tú. Mientras estás aquí de pie tus pies están reblandecidos y marcados, doloridos por la superficie áspera y mojada, y ves que las dos manchas oscuras las ha hecho la piel de la gente. Es piel erosionada de los pies por la violencia de la desaparición de gente provista de un peso real. Más gente de la que podrías contar sin perderte. El peso y la erosión causada por su desaparición deja trocitos de pies reblandecidos, migas, grumos y tiras de una piel sucia, oscurecida y morena cuyos trocitos diminutos y deslavados se ven a la luz del sol al final del trampolín. Se amontonan, se deslavan y se mezclan. Se oscurecen formando dos círculos.
Fuera de ti el tiempo no transcurre en absoluto. Es asombroso. El ballet vespertino que tiene lugar allí abajo se mueve a cámara lenta, con los movimientos pesados de mimos sumergidos en jalea azul. Si quisieras podrías quedarte aquí encima para siempre, vibrando tan deprisa por dentro que flotarías inmóvil en el tiempo, como una abeja flotando sobre alguna sustancia dulce. Pero tendrían que limpiar el trampolín. Cualquiera que lo piense un segundo se dará cuenta de que tendrían que limpiar del extremo del trampolín toda esa piel de la gente, esas dos huellas negras de lo que queda del pasado, esas manchas que desde aquí detrás parecen ojos, ojos ciegos y bizcos.
El sitio donde estás ahora es tranquilo y silencioso. La radio grita al viento y chapotea en otra parte. No hay tiempo ni más sonido real que tu sangre chillándote en la cabeza.
Estar aquí en lo alto comporta visiones y olores. Los olores son íntimos, recién blanqueados. Es ese peculiar aroma floral de la lejía, pero de su interior emanan otras cosas hacia ti como una nieve sembrada de hierba. Notas un olor intenso a palomitas amarillas. A un aceite dulce y tostado como el de los cocos calientes. Deben de ser perritos calientes o maíz tostado. Un rastro diminuto y cruel de Pepsi muy oscura en vasos de papel. Y ese olor especial a toneladas de agua emanando de toneladas de piel, elevándose como el humo de un baño reciente. Calor animal. Desde lo alto es más real que nada.
Míralo. Puedes verlo todo en toda su complejidad, azul y blanco, marrón y blanco, bañado en un destello acuoso de color rojo cada vez más intenso. Todo el mundo. Esto es lo que la gente llama una vista. Y sabías que desde abajo no te podía parecer que estuvieras tan alto aquí arriba. Ahora ves qué alto te encuentras. Sabías que desde abajo no se puede saber.
El tipo que tienes debajo te dice, con la vista clavada en tus tobillos, el hombre calvo y corpulento: Eh, chico. Quieren saber. ¿Tienes pensado pasarte todo el día aquí o qué te pasa exactamente? Eh, chico, ¿estás bien?
Todo este tiempo ha habido tiempo. No puedes matar al tiempo con el corazón. Todo ocupa tiempo. Las abejas tienen que moverse muy deprisa para permanecer quietas.
Eh, chico, te dice. Eh, chico, ¿estás bien?
Brotan flores metálicas en tu lengua. Ya no hay tiempo para pensar. Ahora que hay tiempo no tienes tiempo.
Eh.
Lentamente ahora, atravesándolo todo, surge una mirada que se extiende como las ondas que aparecen en el agua cuando lanzas algo. Mira cómo se extiende desde la escalera. Tu hermana, a la que acabas de ver, y sus amigas blancas y delgadas, señalándote. Tu madre mira hacia la parte menos profunda de la piscina donde estabas antes y pone la mano en forma de visera. La ballena se agita y se sacude. El socorrista levanta la vista, la niña que le agarra la pierna levanta la mirada, echa mano al megáfono.
Debajo para siempre hay una terraza áspera, chucherías, música tenue y metálica, ahí abajo donde solías estar. La cola está abarrotada y no permite marcha atrás. Y el agua, por supuesto, solamente es blanda cuando estás en su interior. Mira hacia abajo, Ahora se mueve bajo el sol, llena de monedas duras de luz dotadas de un resplandor rojizo a medida que se alejan y se funden con una niebla que es la sal de tu propio sudor. Las monedas estallan formando lunas nuevas, cascotes alargados procedentes de los corazones de estrellas tristes. El tanque cuadrado es una sabana fría y azul. Lo frío es una modalidad de lo duro. Una modalidad de la ceguera. Te han pillado desprevenido. Feliz cumpleaños. ¿Creías que ya había pasado? Sí y no. Eh, chico.
Dos manchas negras, un momento de violencia y desapareces en el pozo del tiempo. La altura no es el problema. Todo cambia cuando vuelves abajo. Cuando impactas con todo tu peso.
Entonces, ¿cuál es la mentira? ¿Lo duro o lo blando? ¿El silencio o el tiempo?
La mentira es que haya que elegir entre una cosa y otra. Una abeja quieta y flotante se mueve demasiado deprisa para pensar. Desde lo alto la dulzura la hace enloquecer.
El trampolín asentirá y tú saldrás despedido, y los ojos de piel podrán cruzar a ciegas un cielo empañado de nubes, la luz horadada se vaciará detrás de esa piedra afilada que es la eternidad. Que es la eternidad. Pisa la piel y desaparece.
Hola.
«En lo alto para siempre» por David Foster Wallace
Relato incluido en el libro Entrevistas breves con hombres repulsivos
Literatura Mondadori, 2001
traducción de Javier Calvo
…La playa es la gran panacea humana.
La mayor parte de la gente se concentra alrededor de los quioscos de la playa y de las banderas que señalan la plage surveillée, como si tuvieran miedo de explorar más allá, como si necesitaran la proximidad de esa masa para relajarse de verdad. Y sin embargo, basta con alejarse un poco para tener cien metros de arena para ti solo. Aquí es donde vienen los nudistas, y mientras camino lentamente en dirección norte (hacia el canal, hacia Pudding island) una chica se levanta de entre un grupo que toma el sol y se acerca lentamente hacia donde rompen las olas, que están ahora muy lejos, ya que la marea está bajando deprisa. Está totalmente desnuda y cuando nuestras trayectorias respectivas se cruzan se detiene, se gira y les grita algo (en holandés) a sus amigos. Tiene unos pechos pequeños y puntiagudos y una espesa mata de vello púbico. Su moreno es completo, de un marrón opaco por todo el cuerpo. Sigue andando sin dirigirle ni una mirada a este anciano con su traje color crema. En este momento, tengo la sensación de que dos mundos chocan: el mío y el futuro. ¿Quién podría haber imaginado que semejante encuentro sería posible en una playa a lo largo de mi existencia? Me resulta bastante estimulante: el viejo escritor y la joven holandesa desnuda; quizá necesitamos a un Rembrandt para reflejarlo debidamente (¿recuerdas el Hôtel Rembrandt en París donde solía alojarme?). Por algún motivo me descubro preguntándome qué le habría provocado a Cyril [Connolly] semejante encuentro si le hubiera ocurrido a él: ¿una gozosa incredulidad? ¿O confusión? No, creo que un placer sereno, que es lo que yo siento mientras prosigo con dificultad la marcha, agradecido a esta chica desconocida con su desnudez inocente. Agradecido porque la playa me ofrezca estas posibilidades, estas modestas epifanías.
William Boyd
Las Aventuras de un hombre cualquiera
«El ladrón de Shady Hill»
Me llamo Johnny Hake. Tengo treinta y seis años, y descalzo mido un metro setenta, desnudo peso setenta kilogramos, y por así decirlo ahora estoy desnudo y hablando a la oscuridad. Fui concebido en el Hotel Saint Regis, nací en el Hospital Presbiteriano, me crié en Sutton Place, fui bautizado y confirmado en San Bartolomeo, estuve con los Knickerbocker Greys, jugué al fútbol y al béisbol en Central Park, aprendí a actuar en el marco de los toldos de las casas de apartamentos del East Side, y conocí a mi esposa (Christina Lewis) en uno de esos grandes cotillones del Waldorf. Estuve cuatro años en la Marina, ahora tengo cuatro hijos, y vivo en una zona periférica llamada Shady Hill. Tenemos una bonita casa con jardín y un lugar exterior para asar carne, y las noches de verano, cuando me siento allí con los niños y miro la pechera del vestido de Christina que se inclina hacia delante para salar la carne, o que simplemente contempla las luces del cielo, me emociono tanto como puede ser el caso con actividades más temerarias y peligrosas, y creo que a eso se refieren cuando hablan del sufrimiento y la dulzura de la vida.
Cuando terminó la guerra comencé a trabjar con un fabricante de parablend, y pareció que ése sería mi modo de ganarme la vida. Era una firma patriarcal; es decir, el anciano de la familia nos ponía a trabajar en una cosa y después nos pasaba a otra, y se metía en todo -la fábrica de Jersey y la planta procesadora de Nashville- y se confortaba como si hubiese organizado la empresa entera durante una siesta. Con la mayor agilidad posible evitaba cruzarme en el camino con el anciano, y ante él me comportaba como si con sus propias manos hubiese moldeado el barro de mi persona, y después me hubiera dado el aliento de la vida. Pertenecía a la clase de déspota que necesita lo representen, y ésa era la tarea de Gil Bucknam. Era la mano derecha, la pantalla y el conciliador del anciano, pero comenzó a faltar a la oficina, al principio un día o dos, después dos semanas, y finalmente más tiempo. Cuando regresaba, se quejaba de que le dolía el estómago o tenía problemas con la vista, aunque todos podían ver que estaba bebido. El hecho no era tan extraño, porque beber mucho era una de las cosas que él tenía que hacer para la firma. El viejo lo aguantó un año, y después una mañana vino a mi oficina y me dijo que fuese al apartamento de Bucknam y lo despidiese.
Era una maniobra tan tortuosa y sucia como encargar al encargado de la oficina que despidiese al presidente de dirección. Bucknam era mi superior y llevaba muchos más años en la empresa; en otras palabras, un hombre que cuando me invitaba a beber con esa misma actitud estaba mostrando su condescendencia. Pero así trabajaba el anciano, y yo sabía lo que tenía que hacer. Fui al apartamento de Bucknam, y la señora Bucknam me dijo que esa tarde podía ver a Gil. Almorcé solo, y estuve en la oficina hasta poco más o menos las tres, y a esa hora fui caminando desde la oficina hasta el apartamento de los Bucknam, en la calle 70E. Estábamos a principios del otoño -se jugaba la Serie mundial- y en la ciudad comenzaba a desencadenarse una gran tormenta. Cuando llegué a casa de los Bucknam podía oír los sonoros estampidos y el olor de la lluvia. La señora Bucknam me recibió, y en su rostro parecían reflejarse todas las dificultades del último año, mal disimuladas por una espesa capa de polvo. Nunca había visto ojos tan apagados, y se había puesto uno de esos anticuados vestidos de verano con grandes flores estampadas. (Yo sabía que tenían tres hijos en la universidad, y una embarcación manejada por un hombre a sueldo, y muchos otros gastos.) Gil estaba acostado, y la señora Bucknam me invitó a pasar al dormitorio. La tormenta ya comenzaba, y todo estaba sumergido en una suave semioscuridad, tan parecida al alba que se hubiera dicho que debíamos estar durmiendo y soñando, y no comunicándonos malas noticias.
Gil se mostró alegre, simpático y condescendiente, y dijo que le agradaba mucho verme; de su última visita a Bermudas había traído muchos regalos para mis hijos, pero había olvidado enviarlos.
-Querida, ¿quieres traer esas cosas? –pidió-. ¿Recuerdas dónde las pusimos? –Después, la esposa volvió a la habitación con cinco o seis paquetes grandes, de aspecto lujoso, y los depositó sobre sus rodillas.
Cuando pienso en mis hijos casi siempre lo hago con placer, y me agrada mucho llevarles regalos. Yo estaba encantado. Por supuesto, era una treta -supuse que de la mujer- y una de las muchas que ella seguramente había pensado durante el último año para defender su mundo. Vi que el papel de envolver no era nuevo, y cuando llegué a mi casa descubrí que eran algunos viejos suéteres de cachemira que las hijas de Gil no habían llevado a la universidad y un gorro a cuadros con una banda sucia. La comprobación acentuó mis sentimientos de simpatía ante las dificultades en que se encontraban los Bucknam. Cargado de paquetes para mis hijos y sudando simpatía por todos los poros, yo no podía descargar el hacha. Conversamos de la Serie Mundial y de varios asuntos menudos de la oficina, y cuando comenzaron la lluvia y el viento, ayudé a la señora Bucknam a cerrar las ventanas del apartamento, después me fui y bajo la tormenta volví a casa en tren, más temprano que de costumbre. Cinco días después Gil Bucknam arregló su situación, y volvió a su oficina a ocupar su lugar de siempre como la mano derecha del anciano, y lo primero que hizo fue comenzar a perseguirme. Me pareció que si mi destino hubiera sido la profesión de bailarín ruso, o de orfebre, o de pintor de bailarines Schuhplatler en cajones de escritorios y de paisajes en conchas marinas, y hubiera vivido en un lugar muy sórdido como Provincetown, no habría conocido a un grupo de hombres y mujeres más extraños que el que conocí en la industria de la parablend; y así decidí seguir mi propio camino.
Mi madre me enseñó a no hablar de dinero cuando había mucho, y yo siempre me resistí enérgicamente a mencionar el asunto cuando pasaba necesidad, de modo que no puedo ofrecer un panorama muy preciso de lo que ocurrió durante los seis meses siguientes. Alquilé una oficina -en realidad, un cubículo con un escritorio y un teléfono- y envié cartas, pero éstas rara vez tuvieron respuesta, y el teléfono lo mismo hubiera podido quedar desconectado, y cuando llegó el momento de pedir un préstamo no tenía a quien acudir. Mi madre odiaba a Christina, y de todos modos, no creo que tuviera mucho dinero, porque nunca me compró un abrigo o un sándwich de queso cuando yo era niño, sin explicarme que así disminuía su capital. Yo tenía muchos amigos, pero ni aunque mi vida hubiese dependido de eso habría pedido una copa a un hombre ni le habría solicitado un préstamo de quinientos dólares -y necesitaba más-. Lo peor era que no había explicado, ni mucho menos, la situación real a mi esposa.
Pensaba en ese asunto una noche, mientras nos vestíamos para ir a cenar a casa de los Warburton, en la misma calle. Christina estaba sentada frente a su mesa de tocador, poniéndose los pendientes. Es una bonita mujer en la flor de la vida, y su ignorancia de los asuntos financieros es absoluta. Tiene un cuello grácil, sus pechos resplandecían cuando se elevaban bajo la tela del vestido, y al ver el placer decente y sano con que contemplaba su propia imagen, no pude decirle que estábamos arruinados. Gracias a ella muchos aspectos de mi vida eran más gratos, y nada más que mirarla parecía renovar en mí la fuente de una límpida energía, gracias a la cual la habitación y los cuadros de la pared y la luna que podía ver por la ventana parecían todos más vívidos y alegres. La verdad le arrancaría lágrimas, arruinaría su maquillaje y echaría a perder la cena con los Warburton, y después se iría a dormir al cuarto de huéspedes. En su belleza y el poder que ella ejercía sobre mis sentidos parecía haber tanta verdad como en el hecho de que estábamos en descubierto en el banco.
Los Warburton son ricos, pero no tienen mucha vida social; incluso es posible que no les importe. Ella es un ratoncito envejecido, y él es la clase de hombre con quien uno no habría simpatizado en la escuela. Tiene la piel enfermiza, la voz áspera y una idea fija: la lujuria. Los Warburton siempre están gastando, y de eso habla uno con ellos. El piso del vestíbulo principal es de mármol blanco y negro del antiguo Ritz, sus cabañas en Sea Island se cierran durante el invierno, vuelan a Davos a pasar diez días, compran un par de caballos de silla y construyen una nueva ala. Esa noche llegamos tarde, y los Meserve y los Chesney ya estaban, pero Carl Warburton aún no había vuelto a casa, y Sheila estaba preocupada.
-Carl tiene que pasar por un barrio horrible para llegar a la estación -dijo-, y lleva encima miles de dólares, y temo tanto que lo agredan… -Después, apareció Carl y contó un cuento verde al grupo mixto , y pasamos a cenar. Era la clase de reunión a la cual todos van después de tomar una ducha y ponerse la mejor ropa, y en que una vieja cocinera estuvo pelando hongos o limpiando mariscos desde la madrugada. Yo deseaba pasarlo bien. Eso quería, pero mis deseos no consiguieron mejorar mi ánimo esa noche. Me sentía como si fuese uno de aquellos horribles cumpleaños de mi niñez, a los que mi madre me llevaba con amenazas y promesas. La reunión terminó alrededor de las once y media, y volvimos a casa. Me quedé en el jardín, terminando uno de los cigarros de Carl Warburton. Era jueves por la noche, y mis cheques no serían rechazados por el banco antes del martes, pero debía darme prisa y hacer algo. Cuando subí, Christina se había dormido, y yo también me dormí, pero volví a despertarme alrededor de las tres.
Había estado soñando con envolver pan en papel de parablend de color. Había soñado con un aviso de página entera de una revista de circulación nacional: ¡PONGA COLOR EN SU PANERA! La página estaba salpicada de hogazas del color de las piedras preciosas -pan de turquesa, pan de rubí y pan de color de esmeraldas-. En el sueño, la idea había parecido buena; me reanimó, y cuando me encontré en el dormitorio oscuro me sentí deprimido. Sumido en la tristeza, medité en todos los cabos sueltos de mi vida, y eso me llevó de nuevo a mi vieja madre, que vive sola en un hotel de Cleveland. La vi vistiéndose para bajar a cenar en el comedor del hotel. Según la imaginaba, me parecía lamentable -sola y entre extraños-. Y sin embargo, cuando volvía la cabeza, yo veía que aún le quedaban varios dientes en las encías.
Me envió a la universidad, organizó mis vacaciones en lugares de agradable paisaje, y alimentó mis ambiciones -las que tengo-, pero se opuso agriamente a mi matrimonio, y desde entonces nuestras relaciones son tensas. A menudo la invité a vivir en nuestra casa, pero ella rehúsa siempre, y siempre con acritud. Le envío flores y regalos, y le escribo todas las semanas, pero estas atenciones aparentemente sólo consiguen afirmar su convicción de que mi matrimonio fue un desastre para ella y para mí. Después, pensé en sus faldas, pues cuando yo era niño ella parecía una mujer cuyas faldas se desplegaban sobre los océanos Atlántico y Pacífico; una falda que se extendía hasta el infinito, y sobrepasaba el horizonte. Ahora la recuerdo sin rebeldía ni ansiedad, sólo con pesar porque todo nuestros esfuerzos se han visto recompensados por una medida tan reducida de sentimientos definidos, y porque no podemos beber juntos una taza de té sin remover toda suerte de recuerdos ingratos. Yo deseaba corregir esa situación, reconstruir toda la relación con mi madre de modo que el costo de mi evolución no alcanzara un nivel tan elevado de sentimiento mórbido. Quería rehacerlo todo en cierta Arcadia emocional, y lograr que ambos nos comportásemos de diferente modo, porque así podría pensar en ella a las tres de la mañana sin sentimiento de culpa, y así ella no tendría que sentirse sola y abandonada en la ancianidad.
Me acerqué un poco más a Christina, y al ingresar en la región de su calidez de pronto tuve buena disposición hacia todo y me sentí complacido por todo, pero en el sueño ella se apartó de mí. Después, tosí. Volví a toser. Tosí ruidosamente. No podía detenerme, salí de la cama, fui al cuarto de baño oscuro y bebí un vaso de agua. Estaba de pie frente a la ventana del cuarto de baño y contemplé el jardín. Había un poco de viento. Parecía que cambiaba de dirección. Sonaba como un viento de madrugada -en el aire llegaba el sonido de la lluvia- y me agradaba su caricia en mi cara. Al fondo del tocador había algunos cigarrillos y encendí uno para recuperar el sueño. Pero cuando inhalé el humo me dolieron los pulmones, y de pronto tuve la convicción de que estaba muriendo de cáncer bronquial.
He sufrido todas las formas de melancolía absurda -he añorado países que nunca he visto, y he anhelado ser lo que no podía ser- pero todos esos estados de ánimo eran triviales comparados con mi premonición de la muerte. Arrojé el cigarrillo al inodoro (piff) y me erguí, pero el dolor del pecho se acentuó, y comprendí que había comenzado la corrupción. Sabía que tenía amigos que me recordarían bondadosamente, y no dudaba de que Christina y los niños me evocarían con afecto. Pero después volví a pensar en el dinero y en los Warburton, y en mis cheques sin fondo enviados a la cámara de compensación, y me pareció que el dinero prevalecía del todo sobre el amor. Había deseado a algunas mujeres -a decir verdad, desorbitadamente- pero me pareció que jamás había deseado tanto como esa noche deseaba el dinero. Me acerqué al guardarropa de nuestro dormitorio y me puse un viejo suéter azul, un par de pantalones y un pulóver oscuro. Después, bajé y salí de la casa. La luna se había ocultado, y no había muchas estrellas, pero sobre los árboles y los setos una tenue luz se difundía en el aire. Pasé al costado del jardín de los Trenholmes, pisando suavemente el pasto, y por el prado llegué a la casa de los Warburton. Escuché los sonidos que venían de las ventanas abiertas, y sólo oí el tictac de un reloj. Subí los pelados de la escalera principal, abrí la puerta y comencé a cruzar el piso tomando del antiguo Ritz. En la tenue luz nocturna que entraba por las ventanas la casa parecía una concha, un nautilo, un ente creado para contener su propia forma.
Oí el ruido del collar de un perro, y el viejo coker de Sheila apreció trotando. Lo rasqué detrás de las orejas, y después volvió a su cama, yo no sabía dónde, gruñó y se durmió. Conocía la distribución de la casa de los Warburton tanto como conocía mi propia casa. La escalera estaba alfombrada, pero primero apoyó el pie en uno de los peldaños, para ver si crujía. Después, subí la escalera. Todas las puertas de los dormitorios estaban abiertas, y del dormitorio de Carl y Sheila, donde a menudo yo había dejado mi chaqueta cuando se celebraban grandes reuniones, me llegó el sonido de respiración profunda. Permanecí de pie un segundo en el umbral, para reunir valor. En la penumbra alcancé a ver la cama, y un par de pantalones y una chaqueta colgada del respaldo de una silla. Entré en el cuarto, con movimientos rápidos retiré una abultada billetera del bolsillo interior de la chaqueta y regresé al vestíbulo. Es posible que la violencia de mis sentimientos me provocara cierta torpeza, porque Sheila despertó. La oí decir:
-¿Oíste ese ruido, querido?
-El viento -murmuró él, y después volvieron a callar. En el vestíbulo yo estaba a salvo…, a salvo de todo, menos de mí mismo. Me pareció que estaba sufriendo un colapso nervioso. No tenía salida, se hubiera dicho que mi corazón ya no tenía lubricante, y los jugos que sostenían erguidas mis piernas estaban retirándose. Pude avanzar, pero sólo apoyándome en la pared. Mientras descendía la escalera me aferré a la baranda y trastabillando salí de la casa.
Cuando estuve en mi cocina oscura, bebí tres o cuatro vasos de agua. Creo que estuve de pie frente al vertedero de la cocina media hora o más antes de que se me ocurriera la idea de examinar la billetera de Carl. Pasé a la despensa y cerré la puerta antes de encender la luz. Había poco más de novecientos dólares. Apagué la luz y volví a la cocina oscura. Oh, nunca supe que un hombre podía sentirse tan miserable y que la mente podía ofrecer tantos receptáculos para colmarlos de culpa. ¿Dónde estaban los arroyos de mi juventud, con sus aguas pobladas de truchas, y otros placeres inocentes? El olor de cuero húmedo de las aguas sonoras y los bosques fragantes después una lluvia torrencial; o al romper el día las brisas estivales que huelen como el hálito vegetal de holsteins -uno se marea- y todos los arroyos poblados (o así me lo imaginaba, en la cocina oscura) de truchas, nuestro tesoro acuático. Estaba llorando.
Como digo, Shady Hill es una zona periférica y merece la crítica de los planeadores urbanos, los aventureros y los poetas líricos, pero si uno trabaja en la ciudad y tiene que criar niños, no hay un lugar mejor. Es cierto que mis vecinos son ricos, pero en ese caso la riqueza significa ocio, y ellos saben emplear su tiempo. Recorren el mundo, escuchan buena música, y si en un aeropuerto tienen que elegir una edición barata, se decidirán por Tucídides y a veces por Tomás de Aquino. Apremiados para que construyan refugios antiaéreos, plantan árboles y rosas y tienen jardines espléndidos y luminosos. Si a la mañana siguiente yo hubiese contemplado desde la ventana de mi cuarto de baño la ruina maloliente de una gran ciudad, la impresión suscitada por el recuerdo de lo que había hecho quizá no hubiera sido tan violenta, pero el sostén moral había desaparecido de mi mundo sin modificar un ápice la luz del sol. Me vestí furtivamente -¿qué hijo de las sombras desea oír las alegres voces de su familia?- y abordé uno de los primeros trenes. Mi traje de gabardina pretendía expresar limpieza y probidad, pero muy miserable era la criatura cuyos pasos habían sido confundidos con el sonido del viento. Miré el diario. Un robo de treinta mil dólares, una nómina de sueldos, en Bronx. Una dama de White Plains había regresado a su casa después de una fiesta, y había comprobado la desaparición de sus pieles y sus joyas. De un depósito de Brooklyn habían robado medicinas por valor de sesenta mil dólares. Me sentí mejor cuando descubrí qué vulgar era lo que yo había hecho. Quizá un poco mejor, y sólo por un rato. Después, afronté nuevamente la conciencia de que era un ladrón vulgar y un impostor, y de que había hecho algo tan reprensible que infringía las normas de todas las religiones conocidas. Había robado, y lo que era más, había entrado con propósitos delictivos en la casa de un amigo, e infringido todas las leyes tácitas que aseguraban la unión de la comunidad. Mi conciencia apremió de tal modo a mi espíritu -como el pico córneo de un ave carnívora- que comenzó a temblarme el ojo izquierdo, y de nuevo me sentí al borde de un colapso nervioso general. Cuando el tren llegó a la ciudad, fui al banco. Cuando salía, un taxi casi me atropella. Me sentí ansioso, no por mi propio cuerpo, sino porque podían encontrarme en el bolsillo la billetera de Carl Warburton. Cuando creí que nadie miraba, froté la billetera contra mis pantalones (para eliminar las huellas digitales) y la dejé caer en el cubo de residuos.
Pensé que el café conseguiría mejorarme, entré en un restaurante y me senté frente a una mesa, con un desconocido. Aún no habían retirado las servilletas de papel usadas y los vasos de agua medio vacíos, y frente al desconocido había una propina de treinta y cinco centavos, dejados por un cliente anterior. Examiné el menú, pero por el rabillo del ojo vi que el desconocido se embolsaba la propina de treinta y cinco centavos. ¡Qué delincuente! Me puse de pie y salí del restaurante.
Llegué a mi cubículo, colgué el sombrero y la chaqueta, me senté frente al escritorio, me arreglé los puños de la camisa, suspiré y miré el vacío, como si estuviera al comienzo de un día colmado de desafíos y decisiones. No había encendido la luz. Un rato después, ocuparon la oficina contigua, y oí a mi vecino aclararse la garganta, toser, encender un fósforo y acomodarse para iniciar la tarea cotidiana.
Las paredes eran muy delgadas -en parte vidrio esmerilado y en parte madera terciada- y en esas oficinas se oía todo. Busqué un cigarrillo en mi bolsillo, lo hice con los mismos gestos furtivos que había tenido en casa de los Warburton, y antes de encender un fósforo esperé oír el estrépito de un camión que pasaba por la calle. Me dominó la excitación de escuchar subrepticiamente. Mi vecino quería vender por teléfono acciones de uranio. Aplicaba el siguiente método. Primero, se mostraba cortés. Después desagradable.
-¿Qué le pasa, señor X? ¿no quiere ganar dinero? -Después, se mostraba muy despectivo-. Lamento haberlo molestado, señor X. Creí que usted tenía sesenta y cinco dólares para invertir. -Llamó a doce números, sin resultado. Yo estaba callado como un ratón.
Después, telefoneó a la oficina de información de Idlewild, para comprobar la llegada de aviones que venían de Europa. El de Londres venía puntual. Los de Roma y París iban con retraso.
-No, todavía no ha venido -le oí decir a alguien por teléfono-. La oficina está a oscuras. -El corazón me latió aceleradamente.
Después, mi teléfono comenzó a sonar y conté doce llamadas antes de que se interrumpiera.
-Estoy seguro, estoy seguro -dijo el hombre de la oficina contigua-. Oigo llamar su teléfono y no contesta; no es más que un hijo de puta que está solo y busca empelo. Le digo que adelante. No tengo tiempo para ir a ver. Adelante… Siete, ocho, tres, cinco, siete, siete… -Cuando colgó, me acerqué a la puerta, la abrí y la cerré, encendí la luz, moví los percheros, silbé una canción, me senté ruidosamente frente a mi escritorio y marqué el primer número de teléfono que me vino a la mente. Era un viejo amigo -Burt Howe- y lanzó una exclamación cuando oyó mi voz.
-¡Hakie, estuve buscándote por todas partes! De veras, desapareciste y nadie podía encontrarte.
-Sí –dije.
-Desapareciste -repitió Howe-. Así sin más. Pero quería hablarte de un negocio que puede interesarte. Un solo asunto, pero no te llevará más de tres semanas. Facilísimo. Son novatos y tontos, y tienen mucho, y será como robar.
-Sí.
-Bien, ¿podemos almorzar con Cardin a las doce y media, para explicarte los detalles? –preguntó Howe.
-Muy bien -le contesté con voz ronca-. Muchas gracias, Burt.
-Fuimos a la cabaña el domingo -decía el hombre de la oficina contigua cuando yo corté la comunicación-. A Luisa le picó una araña venenosa. El médico le dio una inyección. Se arreglará. -Marcó otro número y empezó-: El domingo fuimos a la cabaña. A Luisa le picó una araña venenosa…
Era posible que un hombre cuya esposa había sido picada por una araña y que disponía de un poco de tiempo llamase a tres o cuatro amigos y les relata el episodio, y también era posible que la araña fuese un mensaje en código, una advertencia o una confirmación relacionada con maniobras ilegales. Lo que me atemorizaba era que al convertirme en ladrón parecía haber atraído hacia mí a ladrones y estafadores. Mi ojo izquierdo había comenzado a temblar de nuevo, y la incapacidad de una parte de mi conciencia de soportar el reproche que le infligía la otra parte, me inducía a buscar desesperadamente una persona que pudiese ser culpada. En los diarios había leído con bastante frecuencia que a veces el divorcio lleva al crimen. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de cinco años. Era un indicio apropiado, y muy pronto me llevó a algo mejor.
Después del divorcio mi padre fue a vivir a Francia, y no lo vi durante diez años. Entonces, pidió a mamá permiso para verme, y ella me preparó para el encuentro explicándome que mi padre era un borracho, un hombre cruel y sensual. Era verano, y estábamos en Nantucket; de allí viajé solo en barco, y fui en tren a Nueva York. Vi a mi padre en el Plaza al principio de la tarde, pero pese a la hora ya había comenzado a beber. Con la nariz larga y sensible de un adolescente olí gin en su aliento, y advertí que tropezaba contra una mesa y que a veces repetía sus propias frases. Tiempo después comprendí que ese encuentro debía de ser difícil para un hombre de sesenta años, la edad que entonces tenía. Cenamos y después fuimos a ver Las rosas de Picardía. Apenas aparecieron las coristas, papá me dijo que podía tener la que deseara; ya había hecho los arreglos necesarios. Incluso podía elegir a una de las bailarinas solistas. Ahora bien, si yo hubiese pensado que él había cruzado el Atlántico para hacerme ese favor, quizá habría sido distinto, pero creí que había viajado con el fin de perjudicar a mi madre. Yo tenía miedo. El espectáculo se representaba en uno de esos viejos teatros que parecen sostenerse gracias al apoyo que los ángeles les prestan. Varios ángeles pardodorados sostenían el techo; también apuntalaban los palcos; e incluso parecían sostener la galería, donde se habían reunido unas cuatrocientas personas. Dediqué mucho tiempo a mirar los polvorientos ángeles dorados. Si el techo del teatro hubiese caído sobre mi cabeza, me habría sentido aliviado. Después del espectáculo volvimos al hotel para lavarnos antes de reunirnos con las muchachas, y mi padre se acostó un rato en la cama y comenzó a roncar. Me apoderé de cincuenta dólares de su cartera, pasé la noche en la estación Grand Central y viajé a Woods Hole en uno de los primeros trenes. Así se explicaba todo, incluso la intensidad del sentimiento que había experimentado en el piso de arriba de los Warburton. ¡Mi padre era culpable! Después, recordé que mi padre estaba enterrado en Fontainebleau desde hacía quince años, y que en todo caso ahora era poco más que polvo.
Fui al cuarto de baño con hombres y me lavé las manos y la cara, y me alisé los cabellos con mucho agua. Era tiempo de ir a almorzar. Pensé ansioso en el almuerzo que me esperaba, y cuando me pregunté la causa de mi estado de ánimo, me sorprendió comprender que se originaba en el uso desaprensivo que Burt Howe había hecho de la palabra “robar”. Abrigaba la esperanza de que no insistiera en ella.
Incluso mientras pensaba todo esto, en el cuarto de baño, el temblor del ojo pareció extenderse a la mejilla; se hubiera dicho que este verbo estaba inserto en el idioma inglés como un anzuelo envenenado. Yo había cometido adulterio y la palabra “adulterio” no me impresionaba; me había emborrachado, y la palabra “embriaguez” carecía de poder. Sólo “robo” y los sustantivos, los verbos y los adverbios afines podían tiranizar mi sistema nervioso, como si hubiera ideado inconscientemente una doctrina en virtud de la cual el robo tenía precedencia sobre todos los restantes pecados del Decálogo, y era signo de muerte moral.
El cielo estaba oscuro cuando salí a la calle. Había luces encendidas por doquier. Miré las caras de las personas con quienes me cruzaba, buscando signos alentadores de honestidad en un mundo tan perverso; y en la Tercera Avenida vi a un joven con un vaso de hojalata y los ojos cerrados para personificar la ceguera. Esa marca de la ceguera, la sorprendente inocencia de la mitad superior del rostro, se veía traicionada por el ceño fruncido y las patas de gallo de un hombre que puede ver su bebida en el bar. Había otro mendigo ciego en la calle Cuarenta y uno, pero no le examiné las cuencas de los ojos, pues comprendí que no podía juzgar la legitimidad de todos los mendigos de la ciudad.
Cardin es un restaurante para hombres de la calle Cuarenta. La agitación y el movimiento del vestíbulo acentuaron mi retraimiento, y la joven del guardarropa, quizá porque vio el temblor de mi ojo, me dirigió una mirada de profundo hastío.
Burt estaba en el bar, y después de pedir las bebidas fuimos al asunto.
-Por tratarse de un negocio como éste, deberíamos reunirnos en una callejuela -dijo-, pero ya sabes lo que se dice de los tontos y su dinero. Son tres niños, P. J. Burdette es uno, y entre los pueden perder un lindo millón de dólares. Más tarde o más temprano alguien se lo robará, así que bien puedes ser tú. -Me llevé la mano al costado izquierdo de la cara para disimular el tic. Cuando acerqué la copa a la boca, me derramé gin sobre el traje-. Los tres salieron hace poco de la universidad -dijo Burt-. Y tienen tanto que por mucho que les quites no lo sentirán. Ahora bien, si quieres participar en este asalto, lo único que tienes que hacer…
El cuarto de baño estaba al fondo del restaurante, pero conseguí llegar. Llené con agua fría un lavabo y hundí en ella la cabeza y la cara. Burt me había seguido al cuarto de baño. Mientras me secaba con una toalla de papel dijo:
-Mira, Hakie, no quería decírtelo, pero ahora que te has indispuesto, bien puedo mencionarte que tienes un aspecto terrible. Apenas te vi comprendí que algo andaba mal. Y sea lo que fuere, la bebida, la droga, o los problemas de tu casa, es mucho más tarde de lo que crees y quizá deberías hacer algo al respecto. ¿No me guardas rencor? -Dije que me sentía mal y esperé en el cuarto de baño hasta que Burt se fue.
Después, la muchacha del guardarropa me entregó el sombrero y me dirigió otra mirada de hastío, y en el diario de la tarde que estaba sobre una silla del vestíbulo vi que en Brooklyn unos asaltantes de banco habían robado dieciocho mil dólares.
Recorrí las calles preguntándome qué papel habría en la profesión de carterista y ladrón de bolsos, y todos los arcos y los campanarios de San Patricio me recordaban las colectas para los pobres. Tomé el tren de costumbre para volver a casa, y por la ventanilla contemplé el pasaje apacible y la tarde de primavera, y me pareció que los pescadores, los bañistas solitarios y los guardabarreras, los jugadores de pelota en los baldíos, los amantes que no se avergüenzan de su propia actividad, los dueños de pequeños veleros y los viejos que juegan a naipes en los cuarteles de bomberos eran las personas que zurcían los grandes desgarrones que los hombres como yo dejaban en el mundo.
Ahora bien, Christina es la clase de mujer que, cuando la secretaria de ex alumnos de su universidad le pide que describa su condición, comienza a aturdirse en vista de la diversidad de sus propias actividades y sus intereses. Y poco más o menos, ¿qué tiene que hacer día tras día? Llevarme en automóvil a la estación ferroviaria. Mandar a reparar los esquís. Reservar una cancha de tenis. Comprar una botella de vino y los alimentos para la comida mensual de la Société Gastronomique du Westchester Nord. Buscar ciertas definiciones en el Larousse. Asistir a un simposio de la Liga de Mujeres Votantes acerca de los desagües. Concurrir a un almuerzo de etiqueta en homenaje a la tía de Bobsie. Escardar el jardín. Planchar un uniforme para la criada por horas. Mecanografiar dos páginas y media de su trabajo acerca de las primeras novelas de Henry James. Vaciar los cubos de basura. Ayudar a Tabita a preparar la cena de los niños. Obligar a Ronnie a batear. Ponerse rulos en los cabellos. Conseguir una cocinera. Ir a esperar el tren. Bañarse. Vestirse. A las siete y media saludar en francés a sus invitados. Decir bon soir a las once. Descansar en mis brazos hasta las doce. ¡Eureka! Podría decirse que es altanera, pero creo que no es más que una mujer que lo pasa bien en un país próspero y joven. De todos modos, esa noche cuando descendí del tren y la vi tuve cierta dificultad para elevarme a la altura de tanta vitalidad.
Tuve mala suerte, y me encomendaron la colecta en la comunión temprana del domingo, y eso a pesar de que no me sentía bien. Respondí con una sonrisa muy torcida a las miradas piadosas de mis amigos, y después me arrodillé junto a una ventana de vidrio de color en forma de arco puntiagudo que parecía armada con cabezas de botellas de vermut y borgoña. Me arrodillé en una banqueta de imitación cuero donada por una asociación para sustituir a una de las viejas banquetas color rapé, que había comenzado a romperse en las costuras y mostraba pedazos de paja, y gracias a la cual todo el recinto olía como un pesebre viejo. El olor de la paja y las flores, la luz de la vigilia, las velas que parpadeaban a causa del aliento del rector y la humedad del frío edificio de piedra me eran tan conocidos y pertenecían a mi vida temprana tanto como los sonidos y los olores de una cocina en una guardería, y esa mañana me parecieron tan intensos que me aturdí. De pronto oí, en el zócalo de la derecha, los dientes de una rata que trabajaban como un barreno sobre el roble duro.
-Santo, Santo –dije en voz muy alta, porque tenía la esperanza de atemorizar a la rata-. Señor Dios de los ejércitos, el Cielo y la Tierra CANTAN Tu Gloria.
La pequeña congregación murmuró su amén con un sonido que parecía un golpe de pie, y la rata continuó royendo el zócalo. Y después -quizá porque estaba absorto en el ruido de los dientes de la rata, o porque el olor de la humedad y la paja era soporífero -cuando aparté los ojos del refugio que había construido con mis manos, vi que el rector bebía del cáliz y comprendí que había perdido la comunión.
En casa, busqué otros robos en el periódico dominical, y había muchos. Habían saqueado bancos, vaciado de sus joyas las cajas de seguridad de los hoteles, las criadas y los mayordomos habían sido amarrados a las sillas de la cocina, habían robado lotes enteros de pieles y diamantes industriales, y los delincuentes habían entrado en almacenes de alimentos, estancos y casas de empeño; y alguien se había apoderado de un cuadro del Instituto de Arte de Cleveland. Hacia el final de la tarde recogí las hojas secas. ¿Hay acaso más profundo acto de contrición que limpiar el prado de los desechos otoñales bajo el cielo pálido y listado de la primavera?
Mientras recogía las hojas, se acercaron mis hijos.
-Los Tobler han organizado un juego de softball -dijo Ronnie-. Están todos.
-Y vosotros, ¿por qué no jugáis? -pregunté.
-No podemos jugar si no nos invitan -dijo Ronnie por encima del hombro, y se alejaron. Entonces advertí que podía oír los vivas del encuentro de softball al que no nos habían invitado. Los Tobler viven en la misma calle. Las alegres voces parecían resonar cada vez más claras a medida que entraba la noche. Incluso podía oír el ruido del hielo en los vasos y las voces de las señoras que vitoreaban débilmente.
Me pregunté por qué no nos habían invitado a jugar a softball, en casa de los Tobler. ¿Por qué nos han excluido de esos sencillos placeres, de la alegre reunión, de donde provenían las risas y las voces apagadas y las puertas que golpeaban, todo lo cual parecía resplandecer en las sombras precisamente porque no estaba a mí alcance. ¿Por qué no me habían invitado a jugar a softball en casa de los Tobler? ¿Por qué el ascenso social -en realidad la trepada- excluye de un encuentro de softball a un tipo simpático como yo? ¿Qué clase de mundo era ése? ¿Por qué tenían que dejarme solo con mis hojas secas en la penumbra del atardecer -como era el caso-, de modo que me sintiera tan olvidado, tan abandonado que me recorría un escalofrío?
Si hay una persona a la cual detesto es el sentimental de poco seso, todas esas personas melancólicas que, por exceso de simpatía hacia otros, pierden el sentimiento intenso de su propia esencia y merodean por la vida sin identidad, como una bruma humana, compadeciendo a todos. El mendigo sin piernas de Times Square, con su lamentable muestra de lápices, la anciana pintarrajeada del metro que habla sola, el exhibicionista del cuarto de baño público, el borracho que se cae en la escalera del metro, no sólo excitan la piedad de los sentimentales; de una sola ojeada se transforman en esos infortunados. La humanidad desvalida parece hollar las almas irrealizadas de esta gente, y en la penumbra del atardecer las deja en una condición que se parece mucho a la escena de una rebelión en la cárcel. Ellos mismos, desilusionados, siempre están dispuestos a desilusionarse por el resto, y son capaces de levantar ciudades enteras, de concebir creaciones enteras, firmamentos y dominios de desilusión empapada en lágrimas. De noche, acostados en la cama, piensan tiernamente en el gran triunfador que perdió su billete premiado, en el gran novelista cuya obra magna fue quemada erróneamente porque se la confundió con una pila de papeles viejos, y en Samuel Tilden, que perdió la presidencia de Estados Unidos a causa de las bajas maniobras del colegio electoral. Así como detestaba esta compañía, me parecía doblemente doloroso soportarla. Y al ver un desnudo árbol de cornejo a la luz de las estrellas pensé: ¡qué triste es todo!
El miércoles fue mi cumpleaños. Lo recordé a mitad de la tarde, cuando estaba en la oficina, y el pensamiento de que quizá Cristian planeaba una fiesta sorpresa hizo que por un instante abandonase el asiento y me pusiese de pie, sin aliento. Después, llegué a la conclusión de que no haría tal cosa. Pero aun los preparativos que harían los niños representaban para mí un problema sentimental; no sabía cómo afrontar la situación. Abandoné temprano la oficina y bebí dos tragos antes de abordar el tren. Christina parecía satisfecha y complacida cuando me recibió en la estación, y yo puse buena cara disimular mi ansiedad. Los niños se habían puesto ropa limpia y me desearon feliz cumpleaños con tanto fervor que tuve una sensación horrible; sobre la mesa apareció una pila de regalitos, la mayoría cosas confeccionadas por los niños: gemelos de botones, un cuaderno y cosas así. Y encendí los cohetes, me puse ese tonto sombrero, apagué las velas de la tarta y agradecí los detalles a todos; pero después pareció que había otro regalo -mi gran regalo- y después de la cena me obligaron a permanecer en casa mientras Christina y los niños salían, y después vino Juney y me llevó afuera, rodeando la casa, hasta el fondo, donde estaban todos. Apoyada contra la casa vi una escalera plegable de aluminio, con una tarjeta atada con una cinta, y yo dije, como si hubiese recibido un mazazo:
-¿Qué mierda significa esto?
-Papá, pensamos que puede servirte -dijo Juney.
-¿Para qué necesito una escalera? ¿qué se creen que soy…, un limpiador de ventanas?
-Para alcanzar las claraboyas -dijo Juney-. Las persianas.
Me volví hacia Christina.
-¿Estuve hablando dormido?
-No -dijo Christina-. No estuviste hablando dormido.
Juney se echó a llorar.
-Así podrás limpiar las hojas de los desagües -dijo Ronnie. Los dos varones me miraban con cara larga.
-Bien, tendrás que reconocer que es un regalo muy extraño –dije a Christina.
-¡Dios mío! –exclamó Christina-. Vamos, niños. Vamos.- Los llevó hacia la puerta de la terraza.
Estuve en el jardín hasta que oscureció. Se encendieron las luces del primer piso. Juney continuaba llorando, y Christina le cantaba. Después, la niña se tranquilizó. Esperé hasta que se encendieron las luces de nuestro dormitorio, y después de un rato subí la escalera. Christina tenía puesta una bata, estaba sentada frente a la mesa del tocador y tenía los ojos llenos de lágrimas.
-Tienes que comprender -dije.
-Creo que no puedo. Los niños estuvieron ahorrando meses enteros para comprar ese maldito cacharro.
-No sabes todo lo que he soportado -dije.
-Aunque hubieras estado en el infierno, no te lo perdonaría -dijo-. No has soportado nada que justifique tu conducta. Hace una semana que la tienen escondida en el garaje. Son tan cariñosos.
-Últimamente no me siento bien -dije.
-No me digas que no te sientes bien -replicó-. Ahora he llegado a desear que te vayas por la mañana, y temo la hora de tu regreso por la noche.
-No puedo ser tanto como dices -afirmé.
-Ha sido un infierno -insistió Christina-. Brusco con los niños, antipático conmigo, grosero con tus amigos y perverso cuando hablas de ellos. Horrible.
-¿Quieres que me vaya?
-¡Oh, Dios mío, vaya si lo quiero! Así podría respirar.
-¿Y los niños?
-Pregúntaselo a mi abogado.
-En ese caso, me iré.
Atravesé el vestíbulo y me acerqué al armario donde guardaba las maletas. Cuando retiré la mía, descubrí que el cachorro de los niños había desprendido el refuerzo de cuero de un costado, Intenté hallar otra maleta, y toda la pila se vino abajo y me rozó las orejas. Volví a nuestro dormitorio llevando la maleta con una larga faja de cuero que se arrastraba por el suelo.
-Mira -dije-. Mira esto, Christina. El perro entró el refuerzo de mi maleta. -Ni siquiera levantó la cabeza-. Durante diez años invertí veinte mil dólares anuales en esta casa -grité-, y cuando tengo que marcharme, ¡ni siquiera poseo una maleta decente! Todos tienen su maleta. Incluso el gato tiene equipaje decente. -Abrí bruscamente el cajón de las camisas, y había sólo cuatro camisas limpias- ¡No tengo camisas limpias ni siquiera para esta semana! -grité. Después, reuní unas pocas cosas, me encasqueté el sombrero y salí. Durante un instante incluso pensé llevarme el automóvil, y entré en el garaje y miré todo. Después, vi el anuncio que decía: EN VENTA, el mismo que colgaba de la fachada de la casa cuando la compramos hacía muchos años. Desempolvé el anuncio, tomé un clavo y una piedra, y me acerqué a la fachada de la casa y clavé el anuncio sobre un arce. Después, caminé hasta la estación. Es aproximadamente un kilómetro y medio. La larga tira de cuero se arrastraba tras de mí, y me detuve y traté de arrancarla, pero no pude. Cuando llegué a la estación, descubrí que no había tren hasta las cuatro de la mañana. Decidí esperar. Me senté sobre la maleta y esperé cinco minutos. Después volví caminando a casa. Cuando había recorrido la mitad de la distancia ví venir a Christina vestida con un suéter y una falda, y calzada con zapatillas -lo primero que encontró a mano, pero en todo caso prendas estivales- y volvimos juntos y nos acostamos.
El sábado jugué al golf, y aunque terminé tarde, quise nadar en la piscina del club antes de volver a casa. Tom Maitland era el único que estaba en la piscina. Es un hombre apuesto, de piel oscura, muy rico pero silencioso. Parece tener un carácter retraído. Su esposa es la mujer más gruesa de Shady Hill, y nadie simpatiza mucho con sus hijos, y creo que es la clase de hombre cuyas reuniones, amistades, asuntos amorosos y comerciales descansan todos como una complicada superestructura -una torre armada con fósforos- sobre la melancolía de su primera juventud. Un soplo podría derribar toda la armazón. Casi había oscurecido cuando dejé de nadar, el edificio del club estaba iluminado y alcanzaban a oírse los ruidos de la cena en el porche. Maitland estaba sentado en el borde de la piscina, moviendo los pies en el agua de color azul intenso, con su olor clorado de mar Muerto. Yo estaba secándome, y cuando pasé frente a Maitland le pregunté si pensaba zambullirse.
-No sé nadar -dijo. Sonrió y apartó los ojos de mí para mirar el agua quieta y brillante de la piscina, en el paisaje oscuro-. En casa teníamos una -explicó-, pero nunca pude usarla. Siempre estaba estudiando violín. -Tenía cuarenta y cinco años, prácticamente era millonario y ni siquiera podía flotar, y no creo que tuviese muchas ocasiones de hablar con tanta sinceridad como acababa de hacerlo. Mientras yo me vestía, se afirmó en mi mente -sin que yo hiciera nada- la idea de que los Maitland serían mis próximas víctimas.
Pocas noches después me desperté a las tres. Pensé en los cabos sueltos de mi vida -mi madre en Cleveland, y la parablend- y después pasé al cuarto de baño para encender un cigarrillo antes de recordar que estaba muriéndome de cáncer bronquial, y dejando en la miseria a mi viuda y mis huérfanos. Me puse las zapatillas y el resto del equipo, me asomé por las puertas abiertas de los cuartos de los niños y después salí. Estaba nublado. Por los jardines del fondo llegué a la esquina. Crucé la calle y entré por el sendero de los Maitland, pisando el pasto que crecía al borde de la granja. La puerta estaba abierta y entré, tan excitado y miedoso como la noche que había ido a la casa de los Warburton, sintiéndome un ser inmaterial en la penumbra -un fantasma-. Atendiendo a mi intuición, subí la escalera para llegar al dormitorio, y cuando oí una respiración profunda y vi una chaqueta y unos pantalones sobre una silla, busqué el bolsillo de la chaqueta. Pero no tenía. No era una chaqueta común; era una de esas prendas de satén brillante que usan los jovencitos. No tenía sentido buscar la billetera en los pantalones del hijo. Seguramente no ganaba mucho cortando el pasto de los Maitland. Salí deprisa.
Esa noche no dormí más, y estuve sentado en la oscuridad, pensando en Tom Maitland, Grace Maitland, los Warburton, Christina, y en mi sórdido destino, y en que Shady Hill era muy diferente de noche que visto a la luz del día.
Pero salí la noche siguiente…, esta vez fui a casa de los Pewters, que no sólo eran ricos sino alcohólicos, y que bebían tanto que yo no creía que oyesen ni los truenos después de apagar las luces. Como de costumbre, salí poco después de las tres.
Pensé con tristeza en mis comienzos; cómo me había concebido una pareja libidinosa en un hotel del suburbio, después de una cena de seis platos con vino; mi madre me había contado muchas veces que si ella no se hubiese emborrachado con todos esos cócteles antes de la famosa cena yo aún no habría nacido y continuaría encaramado en una estrella. Y pensé en mi padre y aquella noche en el Plaza, y en los muslos amoratados de las campesinas de Picardía, y en todos los ángeles pardodorados que apuntalaban el teatro, y en mi terrible destino. Mientras caminaba hacia la casa de los Pewters, en los árboles y los jardines se inició un vivo remolino, como una corriente que soplase sobre un lecho de brasas. Me pregunté qué eran, hasta que sentí la lluvia en las manos y la cara, y entonces me eché a reír.
Ojalá pudiera decir que una bestia mansa corrigió mi desvío, o que fue obra de un niño inocente, o los dones de la música lejana de una iglesia, pero fue sólo la lluvia sobre mi cabeza -y su olor que mi nariz aspiró- lo que me demostró hasta dónde podía vivir libre de la osamenta de Fontainebleau y de las actividades de un ladrón. Había modos de resolver mi problema si quería utilizarlos. No estaba atrapado. Estaba aquí, en la tierra, porque así lo quería. Y poco importaba cómo se me habían otorgado los dones de la vida mientras los poseyera, y en efecto los poseía -el vínculo entre las raíces del pasto húmedo y el vello que crecía sobre mi cuerpo, la emoción de mi mortalidad que había sentido las noches estivales, el amor a mis hijos y la visión de la pechera del vestido de Christina-. Ahora estaba frente a la casa de los Pewters, contemplé la construcción oscura y después me volví y me alejé. Regresé a la cama y tuve gratos sueños. Soñé que navegaba por el Mediterráneo. Vi unos gastados peldaños de mármol que entraban en el agua, y el agua misma -azul, salina y sucia-. Enderecé el mástil, izé la vela y apoyé la mano en la barra del timón. ¿Pero por qué, me pregunté mientras me alejaba en la embarcación, parecía tener sólo diecisiete años? En fin, uno no puede tenerlo todo.
Al contrario de lo que alguien escribió cierta vez, no es el olor del pan de maíz lo que nos aparta de la muerte; son las luces y los signos del amor y la amistad. Al día siguiente Gil Bucknam me llamó y dijo que el anciano se moría, ¿yo estaba dispuesto a volver a la empresa? Fui a verlo, y me explicó que el anciano era quien me había mandado buscar; y naturalmente, me alegré de retornar a la parablend.
Lo que yo no entendía, mientras caminaba esa tarde por la Quinta Avenida, era cómo un mundo que había parecido tan sombrío, pocos minutos después podía llegar a ser tan amable. Las veredas parecían relucir, y cuando volví a casa en tren contemplé sonriente a las estúpidas jóvenes que anuncian fajas en los carteles de publicidad del Bronx. A la mañana siguiente conseguí un adelanto de mi sueldo, y después de tomar algunas precauciones a causa de las huellas digitales, deposité en un sobre cuatrocientos dólares y fui a casa de los Warburton cuando se apagaron las últimas luces del vecindario. Había estado lloviendo, pero ahora había escampado. Comenzaban a brillar las estrellas. No tenía objeto exagerar la prudencia, y entré por el fondo de la casa, hallé abierta la puerta de la cocina y deposité el sobre al borde de una mesa de la habitación oscura. Cuando salía de la casa un coche de policía se acercó, y un patrullero a quien yo conocía asomó la cabeza por la ventanilla y preguntó:
-Señor Hake, ¿qué hace en la calle a esta hora de la noche?
-Paseo al perro -dije alegremente. No había ningún perro a la vista, pero ellos no miraron-. ¡Vamos, Toby! ¡Aquí, Toby? ¡Aquí, Toby! ¡Sé bueno! -y me alejé silbando alegremente en la oscuridad.
The New Yorker, 14 de abril de 1956.
© John Cheever
© traducción de Aníbal Leal
«El ladrón de Shady Hill» fue publicado por la editorial Emecé en la colección de cuentos La geometría del amor, 2002.
Título original: The Stories of John Cheever, Knopf, 1978
«Una visión del mundo»
Esto lo escribo en otra casa de campo a orillas del mar, sobre la costa. La ginebra y el whisky han marcado anillos en la mesa frente a la cual me siento. Hay poca luz. De la pared cuelga una litografía coloreada de un gatito que tiene puestos un sombrero adornado con flores, un vestido de seda y guantes. El aire huele a moho, pero yo creo que es un olor grato, vivificante y carnal, como el agua de la sentina y el viento en tierra. Hay marea alta, y el mar bajo el farallón golpea los muros de contención y las puertas y sacude las cadenas con fuerza tal que salta la lámpara sobre mi mesa. Estoy aquí, solo, para descansar de una sucesión de hechos que comenzó un sábado por la tarde, cuando estaba paleando en mi jardín. Treinta o cincuenta centímetros bajo la superficie descubrí un pequeño recipiente redondo que podía haber contenido cera para lustrar zapatos. Con un cortaplumas abrí el recipiente. Dentro encontré un pedazo de tela encerada, y al desplegarla hallé una nota escrita sobre papel rayado. Leí: «Yo, Nils Jugstrum, me prometo que si al cumplir los veinticinco años no soy socio del Club Campestre de Arroyo Gory, me ahorcaré». Sabía que veinte años antes el vecindario en que vivo era tierra de cultivo, y supuse que el hijo de un agricultor, mientras contemplaba los verdes senderos del arroyo Gory, habría formulado su juramento y lo habría enterrado en el suelo. Me conmovieron, como me ocurre siempre, esas líneas irregulares de comunicación en las cuales expresamos nuestros sentimientos más profundos. A semejanza de un impulso de amor romántico, me pareció que la nota me sumergía más profundamente en la tarde.
El cielo era azul. Parecía música. Acababa de cortar el pasto y su fragancia impregnaba el aire. Me recordaba esos avances y esas promesas de amor que practicamos cuando somos jóvenes. Al final de una carrera pedestre uno se echa sobre la hierba, junto a la pista, jadeante, y el ardor con que abraza la hierba de la escuela es una promesa a la cual se atendrá todos los días de su vida. Mientras pensaba en cosas pacíficas, advertí que las hormigas negras habían vencido a las rojas, y estaban retirando del campo los cadáveres. Pasó volando un petirrojo, perseguido por dos grajos. El gato estaba en el seto de uvas, acechando a un gorrión. Pasó una pareja de oropéndolas tirándose picotazos, y de pronto vi, a menos de medio metro de donde estaba, una culebra venenosa que se despojaba del último tramo de su oscura piel de invierno. No sentí temor ni miedo, pero me impresionó mi falta de preparación para este sector de la muerte. Aquí encontraba un veneno letal, parte de la tierra tanto como el agua que corría en el arroyo, pero pareció que no le había reservado un lugar en mis reflexiones. Volví a casa para buscar la escopeta, pero tuve la mala suerte de encontrarme con el más viejo de mis perros, una perra que teme a las armas. Cuando vio la escopeta, comenzó a ladrar y a gemir, atraída sin piedad por sus instintos y sus sentimientos de ansiedad. Sus ladridos atrajeron al segundo perro, por naturaleza cazador, que bajó saltando los peldaños, dispuesto a cobrar un conejo o un pájaro; y seguido por dos perros, uno que ladraba de alegría y el otro de horror, regresé al jardín a tiempo para ver que la víbora desaparecía entre las grietas de la pared de piedra.
Después, fui en automóvil al pueblo y compré semillas de hierba, y más tarde fui al supermercado de la Ruta 27 para comprar unos brioches que había pedido mi esposa. Creo que en estos tiempos uno necesita una cámara para filmar un supermercado el sábado por la tarde. Nuestro lenguaje es tradicional, y representa la acumulación de siglos de relaciones. Excepto las formas de los productos, mientras esperaba no pude ver nada tradicional en el mostrador de la panadería. Éramos seis o siete personas, y nos demoraba un viejo que tenía una larga lista, una relación de alimentos. Mirando por encima de su hombro leí:
Me vio leyendo el papel y lo apretó contra el pecho, como un prudente jugador de naipes. De pronto, la música funcional pasó de una canción de amor a un cha-cha-cha, y la mujer que estaba al lado comenzó a mover tímidamente los hombros y a ejecutar algunos pasos. «Señora, ¿desea bailar?», pregunté. Era muy fea, cuando abrí los brazos avanzó un paso y bailamos un minuto o dos. Era evidente que le encantaba bailar, pero con una cara como la suya seguramente no tenía muchas oportunidades. Entonces, se sonrojó intensamente, se desprendió de mis brazos y se acercó a la vitrina de vidrio, donde estudió atentamente los pasteles de crema. Me pareció que había dado un paso en la dirección apropiada, y cuando recibí mis brioches y volví a casa estaba muy contento. Un policía me detuvo en la esquina de la calle Alewives, para dar paso a un desfile. Al frente marchaba una joven calzada con botas y vestida con pantalones cortos que destacaban la delgadez de sus muslos. Tenía una nariz enorme, llevaba un alto sombrero de piel y subía y bajaba un bastón de aluminio. La seguía otra joven, de muslos más finos y más amplios, que marchaba con la pelvis tan adelantada al resto de su propia persona que la columna vertebral se le curvaba de un modo extraño. Usaba gafas, y parecía sumamente molesta a causa del avance de la pelvis. Un grupo de varones, con el agregado aquí y allá de un campanero de cabellos canos, cerraba la retaguardia y tocaba Los cajones de municiones avanzan. No llevaban estandartes, por lo que podía ver no tenían finalidad ni destino y todo me pareció muy divertido. Me reí el resto del camino a casa.
Pero mi esposa estaba triste.
-¿Qué pasa, querida? -pregunté.
-Tengo esa terrible sensación de que soy un personaje, en una comedia de televisión -dijo-. Quiero decir que mi aspecto es agradable, estoy bien vestida, tengo hijos atractivos y alegres, pero experimento esa terrible sensación de que estoy en blanco y negro y de que cualquiera me puede apagar. Es sólo eso, que tengo esa terrible sensación de que me pueden borrar. -Mi esposa a menudo está triste porque su tristeza no es una tristeza triste, y dolida porque su dolor no es un dolor aplastante. Le pesa que su pesar no sea un pesar agudo, y cuando le explico que su pesar acerca de los defectos de su pesar puede ser un matiz diferente del espectro del sufrimiento humano, eso no la consuela. Oh, a veces me asalta la idea de dejarla. Puedo concebir una vida sin ella y los niños, puedo arreglarme sin la compañía de mis amigos, pero no soporto la idea de abandonar mis prados y mis jardines. No podría separarme de las puertas del porche, las que yo reparé y pinté, no puedo divorciarme de la sinuosa pared de ladrillos que levanté entre la puerta lateral y el rosal; y así, aunque mis cadenas están hechas de césped y pintura doméstica, me sujetarán hasta el día de mi muerte. Pero en ese momento agradecía a mi esposa lo que acababa de decir, su afirmación de que los aspectos externos de su vida tenían carácter de sueño. Las energías liberadas de la imaginación habían creado el supermercado, la víbora y la nota en la caja de pomada. Comparados con ellos, mis ensueños más desordenados tenían la literalidad de la doble contabilidad. Me complacía pensar que nuestra vida exterior tiene el carácter de un sueño y que en nuestros sueños hallamos las virtudes del conservadurismo. Después, entré en la casa, donde descubrí a la mujer de la limpieza fumando un cigarrillo egipcio robado y armando las cartas rotas que había encontrado en el canasto de los papeles.
Esa noche fuimos a cenar al Club Campestre Arroyo Gory. Consulté la lista de socios, buscando el nombre de Nils Jugstrum, pero no lo encontré, y me pregunté si se habría ahorcado. ¿Y para qué? Lo de costumbre. Gracie Masters, la hija única de un millonario que tenía una funeraria, estaba bailando con Pinky Townsend. Pinky estaba en libertad, con fianza de cincuenta mil dólares, a causa de sus manejos en la Bolsa de Valores. Una vez fijada la fianza, extrajo de su billetera los cincuenta mil. Bailé una pieza con Millie Surcliffe. Tocaron Lluvia, Claro de luna en el Ganges, Cuando el petirrojo rojo rojo viene buscando su antojo, Cinco metros dos, hay tus ojos, Carolina por la mañana y El Jeque de Arabia. Se hubiera dicho que estábamos bailando sobre la tumba de la coherencia social. Pero, si bien la escena era obviamente revolucionaria, ¿dónde está el nuevo día, el mundo futuro? La serie siguiente fue Lena, la de Palesteena, Por siempre jamás soplando burbujas, Louisuille Lou, Sonrisas, y de nuevo El petirrojo rojo rojo. Esta última pieza de veras nos hace brincar, pero cuando la banda lanzó a pleno sus instrumentos vi que todos meneaban la cabeza con profunda desaprobación moral ante nuestras cabriolas. Millie regresó a su mesa, y yo permanecí de pie junto a la puerta, preguntándome por qué se me agita el corazón cuando veo que la gente abandona la pista de baile después de una serie; se agita lo mismo que se agita cuando veo mucha gente que se reúne y abandona una playa mientras la sombra del arrecife se extiende sobre el agua y la arena, se agita como si en esas amables partidas percibiese las energías y la irreflexión de la vida misma.
Pensé que el tiempo nos arrebata bruscamente los privilegios del espectador, y en definitiva esa pareja que charla de forma estridente en mal francés en el vestíbulo del Grande Bretagne (Atenas) somos nosotros mismos. Otro ocupó nuestro puesto detrás de las macetas de palmeras, nuestro lugar tranquilo en el bar, y expuestos a los ojos de todos, obligadamente miramos alrededor buscando otras líneas de observación. Lo que entonces deseaba identificar no era una sucesión de hechos sino una esencia, algo parecido a esa indescifrable colisión de contingencias que pueden provocar la exaltación o la desesperación. Lo que deseaba hacer era conferir, en un mundo tan incoherente, legitimidad a mis sueños. Nada de todo eso me agrió el humor y bailé, bebí y conté cuentos en el bar hasta cerca de la una, cuando volvimos a casa. Encendí el televisor y encontré un anuncio comercial que, como tantas otras cosas que había visto ese día, me pareció terriblemente divertido. Una joven con acento de internado preguntaba:
-¿Usted ofende con olor de abrigo de piel húmedo? Una capa de marta de cincuenta mil dólares sorprendida por la lluvia puede oler peor que un viejo sabueso que estuvo persiguiendo a un zorro a través de un pantano. Nada huele peor que el visón húmedo. Incluso una leve bruma consigue que el cordero, la mofeta, la civeta, la marta y otras pieles menos caras pero útiles parezcan tan malolientes como una leonera mal ventilada en un zoológico. Defiéndase de la vergüenza y el sentimiento de ansiedad mediante breves aplicaciones de Elixircol antes de usar sus pieles… -Esa mujer pertenecía al mundo del sueño, y así se lo dije antes de apagarla. Me dormí a la luz de la luna y soñé con una isla.
Yo estaba con otros hombres, y parecía que había llegado allí en una embarcación de vela. Recuerdo que tenía la piel bronceada, y cuando me toqué el mentón sentí que tenía una barba de tres o cuatro días. La isla estaba en el Pacífico. En el aire flotaba un olor de aceite comestible rancio -un indicio de la proximidad de la costa china-. Desembarcamos en mitad de la tarde, y me pareció que no teníamos mucho que hacer. Recorrimos las calles. El lugar había sido ocupado por el ejército, o había servido como puesto militar, porque muchos de los signos de las ventanas estaban escritos en inglés defectuoso. «Crews Cutz» (cortes de cabello), leí en un cartel de una peluquería oriental. Muchas tiendas exhibían imitaciones de whisky norteamericano. Whisky estaba escrito «Whikky». Como no teníamos nada mejor que hacer, fuimos a un museo local. Vimos arcos, anzuelos primitivos, máscaras y tambores. Del museo pasamos a un restaurante y pedimos una comida. Tuve que debatirme con el idioma local, pero lo que me sorprendió fue que parecía tratarse de una lucha bien fundada. Tuve la sensación de que había estudiado el idioma antes de desembarcar. Recordé claramente que formulé una frase cuando el camarero se acercó a la mesa. -Porpozec ciebie nie prosze dorzanin albo zylopocz ciwego -dije. El camarero sonrió y me elogió, y cuando desperté del sueño, el uso del lenguaje determinó que la isla al sol, su población y su museo fuesen reales, vívidos y duraderos. Recordé con añoranza a los nativos serenos y cordiales, y el cómodo ritmo de su vida.
El domingo pasó veloz y agradable en una ronda de reuniones para beber cócteles, pero esa noche tuve otro sueño. Soñé que estaba de pie frente a la ventana del dormitorio de la casa de campo de Nantucket que alquilamos a veces. Yo miraba en dirección al sur, siguiendo la delicada curva de la playa. He visto playas más hermosas, más blancas y espléndidas, pero cuando miro el amarillo de la arena y el arco de la curva, siempre tengo la sensación de que si miro bastante tiempo la caleta me revelará algo. El cielo estaba nublado. El agua era gris. Era domingo… aunque no podía decir cómo lo sabía. Era tarde, y de la posada me llegaron los sonidos tan gratos de los platos, y seguramente las familias estaban tomando su cena del domingo por la noche en el viejo comedor de tablas machimbradas. Entonces vi bajar por la playa una figura solitaria. Parecía un sacerdote o un obispo. Llevaba el báculo pastoral, y tenía puestas la mitra, la capa pluvial, la sotana, la casulla y el alba para la gran misa votiva. Tenía las vestiduras profusamente recamadas de oro, y de tanto en tanto el viento del mar las agitaba. La cara estaba bien afeitada. No puedo distinguir sus rasgos a la luz cada vez más escasa. Me vio en la ventana, alzó una mano y dijo: -Porpozec ciebie nie prosze dorzanin albo zyolpocz ciwego.-Después, continuó caminando deprisa sobre la arena, utilizando el báculo como bastón, el paso estorbado por sus voluminosas vestiduras. Dejó atrás mi ventana, y desapareció donde la curva del farallón concluye con la curva de la costa.
Trabajé el lunes, y el martes por la mañana, a eso de las cuatro, desperté de un sueño en el cual había estado jugando al béisbol. Era miembro del equipo ganador. Los tantos eran seis a dieciocho. Era un encuentro improvisado de un domingo por la tarde en el jardín de alguien. Nuestras esposas y nuestras hijas miraban desde el borde del césped, donde había sillas, mesas y bebidas. El incidente decisivo fue una larga carrera, y cuando se marcó el tanto una rubia alta llamada Helene Farmer se puso de pie y organizó a las mujeres en un coro que vivó:
-Ra, ra, ra -gritaron-. Porpozec ciebie nieprosze dorzanin albo zyolpocz ciwego. Ra, ra, ra.
Nada de todo esto me pareció desconcertante. En cierto sentido, era algo que había deseado. ¿Acaso el anhelo de descubrir no es la fuerza indomable del hombre? La repetición de esta frase me excitaba tanto como un descubrimiento. El hecho de que yo hubiera sido miembro del equipo ganador determinaba que me sintiera feliz, y bajé alegremente a desayunar, pero nuestra cocina lamentablemente es parte del país de los sueños. Con sus paredes rosadas lavables, sus frías luces, el televisor empotrado (donde se rezaban las oraciones) y las plantas artificiales en sus macetas, me indujo a recordar con nostalgia mi sueño, y cuando mi esposa me pasó el punzón y la Tableta Mágica en la cual escribimos la orden de desayuno, escribí: Porpozec ciebie nieprosze dorzanin albo zyolpocz ciwego. Ella se rió y me preguntó qué quería decir. Cuando repetí la frase -en efecto, parecía que era lo único que deseaba decir- se echó a llorar, y por la tristeza que expresaba en sus lágrimas comprendí que era mejor que yo descansara un poco. El doctor Howland vino a darme un sedante, y esa tarde viajé en avión a Florida.
Ahora es tarde. Me bebo un vaso de leche y me tomo un somnífero. Sueño que veo a una bonita mujer arrodillada en un trigal. Tiene abundantes cabellos castaños claros y la falda de su vestido es amplia. Su atuendo parece anticuado -quizá anterior a mi época y me asombra conocer a una extraña vestida con prendas que podía haber usado mi abuela, y también que me inspire sentimientos tan tiernos. Y sin embargo, parece real… más real que el camino Tamiami, seis kilómetros hacia el este, con sus puestos de Smorgorama y Giganticburger, más real que las calles laterales de Sarasota No le pregunto quién es. Sé lo que dirá. Pero entonces ella sonríe y empieza a hablar antes de que yo pueda alejarme. «Porpozec ciebie… «, empieza a decir. Entonces, me despierto desesperado, o me despierta el sonido de la lluvia sobre las palmeras. Pienso en un campesino que, al oír el ruido de la lluvia, estirará sus huesos derrengados y sonreirá, pensando que la lluvia empapa sus lechugas y sus repollos, su heno y su avena, sus zanahorias y su maíz. Pienso en un fontanero que, despertado por la lluvia, sonríe ante una visión del mundo en el cual todos los desagües están milagrosamente limpios y desatascados. Desagües en ángulo recto, desagües curvos, desagües torcidos por las raíces y herrumbrosos, todos gorgotean y descargan sus aguas en el mar. Pienso que la lluvia despertará a una vieja dama, que se preguntará si dejó en el jardín su ejemplar de Dombey and Son. ¿Su chal? ¿Cubrió las sillas? Y sé que el sonido de la lluvia despertará a algunos amantes y que su sonido parecerá parte de esa fuerza que arrojó a uno en brazos del otro. Después, me siento en la cama y exclamo en voz alta, para mí mismo:
-¡Calor! ¡Amor! ¡Virtud! ¡Compasión! ¡Esplendor! ¡Bondad! ¡Sabiduría! ¡Belleza! -Se diría que las palabras tienen los colores de la tierra, y mientras las recito siento que mi esperanza crece, hasta que al fin me siento satisfecho y en paz con la noche.
The New Yorker, 29 de septiembre de 1962.
John Cheever
traducción de Aníbal Leal
«Una visión del mundo» fue publicado por la editorial Emecé en la colección de cuentos La geometría del amor, 2002.
Título original: The Stories of John Cheever, Knopf, 1978
SYMPATHY IN WHITE MAJOR
When I drop four cubes of ice
Chimingly in a glass, and add
Three goes of gin, a lemon slice,
And let a ten-ounce tonic void
In foaming gulps until it smoothers
Everything else, up to the edge,
I lift the lot in private pledge:
He devoted his life to others.
While other people wore like clothes
The human beings in their days
I set myself to bring to those
Who thought I could the lost display;
It didn’t work for them or me,
But all concerned were nearer this
(Or so we thought) to all the fuss
Than if we’d missed it separately.
A decent chap, a real good sort,
Straight as a die, one of the best,
A brick, a trump, a proper sport,
Head and shoulders above the rest;
How many lives would have been duller
Had he not been here below?
Here’s to the whitest man I know-
Though white is not my favourite colour.
COMPASIÓN EN BLANCO MAYOR
Cuando en un vaso pongo cuatro
cubitos tintineantes, luego tres
chorros de gin, la raja de limón,
y en espumosos borbotones vierto
una tónica que lo ahoga todo
antes de alcanzar el borde,
en brindis íntimo levanto el vaso:
Consagró su vida a los demás.
Mientras otros usaban como prendas
a los seres incluidos en sus días,
yo me apliqué a acercar la esquiva excitación
a quienes me entregaron su confianza;
nada nos reporte, ni a mí ni a ellos,
pero así (nos parecía) todos tuvimos
mucho más cerca el gran jolgorio
que de habérnoslo perdido separados.
Un tipo recto, la mejor madera
puede romperse, pero no se dobla,
aguantador, bondadoso, compañero,
un palmo por encima de la turba.
Qué mediocres hubiesen sido muchas vidas
de no haberlo tenido entre nosotros.
A la salud de la blancura encarnada.
Aunque mi color favorito no es el blanco.
«El mundo de las manzanas»

«Miscelánea de personajes que no figurarán»
«Adiós hermano mío»
«Reunión»

Y pienso en el pasado: en lo ordenado, limpio y sensato que parece; y sobre todo, qué ligero. Sentado en un salón amarillo y bien iluminado, pienso en el pasado, pero en relación con él me parece estar sentado en la oscuridad. Recuerdo que mi padre se levantaba a las seis. Se baña y sale a hacer cuatro hoyos de golf antes del desayuno. El campo es ondulado y tiene una bella vista al mar. Se viste para trabajar y toma un desayuno generoso: pescado con huevos fritos y patatas, o bien un par de chuletas. El perro y yo le acompañamos a la estación, donde me entrega el bastón y la correa del perro y sube al tren entre amigos y vecinos. Sus negocios son sencillos y rentables. Al mediodía toma unos bizcochos con leche en el club. Vuelve en el tren de las cinco, subimos todos al Buick y nos vamos a la playa. Tenemos una casita, una construcción sencilla sobre pilotes de madera, azotada por los vientos del mar. Hay vestuarios para cambiarse y una chimenea para los días de lluvia. Nos cambiamos y nos bañamos en el mar verde, salitroso. Luego nos vestimos y cenamos juntos, impregnados de olor a sal, en el sombrío comedor. Terminada la cena, mi madre coge el teléfono. “Buenas noches, Althea”, dice a la operadora”. Por favor, ¿me pones con la heladería del señor Wagner?”. El señor Wagner recomienda el sorbete de limón y poco después nos trae medio kilo en una bicicleta que tintinea en el crepúsculo estival. Tomamos el helado en el patio trasero, leemos, jugamos al whist, deseamos al lucero que nos traiga un reloj de oro con cadena, nos damos las buenas noches y a dormir. Parecían los comienzos de un mundo, cada día era una mañana, y si hubo un incidente que pudiera considerarse un punto de inflexión diría que fue cuando mi padre, al salir hacia su golf matinal, halló a su querido amigo y socio ahorcado en un árbol, en la calle del tercer hoyo.
Cuando la autodestrucción entra en el corazón, al principio parece apenas un grano de arena. Es como una jaqueca, una indigestión leve, un dedo infectado; pero pierdes el de las 8:20 y llegas tarde para solicitar un aumento del crédito. El viejo amigo con quien vas a comer de repente agota tu paciencia y para mostrarte amable te tomas tres copas, pero el día ya ha perdido forma, sentido y significado. Para recuperar cierta intencionalidad y belleza bebes demasiado en las reuniones, te propasas con la mujer de otro y acabas por cometer una tontería obscena y a la mañana siguiente desearías estar muerto. Pero cuando tratas de repasar el camino que te ha conducido a este abismo, sólo encuentras el grano de arena.
He vuelto con sentimientos encontrados. Bajo este techo he conocido mucha felicidad y mucha desdicha. La casa es encantadora, el olmo espléndido, hay agua donde termina el jardín, y sin embargo quisiera ir a otra parte; quisiera irme de aquí. Tal vez se deba a mi esencial falta de responsabilidad; a no estar dispuesto a acarrear la carga legítima del padre de familia, o jefe de la casa. No importa cómo lo mire, me parece mezquino, de un provincianismo obtuso. Es en parte el provincianismo en el ambiente lo que hace que quiera mandarlo todo a hacer puñetas. Anhelo una comunidad más rica, como todo el mundo. He despertado al amanecer. He paseado por el jardín vestido con el traje de cumpleaños. Disfruté del cielo pálido y del olmo monumental, pero sin dejar de pensar; es mejor en las montañas, en cualquier otra parte. He pasado demasiado tiempo aquí.
Esta mañana a misa. Creo que voy a confirmarme. Mi idea, esta mañana, es que hay amor en nuestra concepción; que no nos amasó una pareja en celo en un hotel de segunda. Puedo reprocharme el ser neurótico y disimular mis deficiencias litúrgicas, pero eso no me llevará a ninguna parte.
Sentado en las piedras frente a la casa, mientras bebo whisky escocés y leo a Esquilo, pienso en nuestras aptitudes. Cómo recompensamos nuestros apetitos, conservamos la piel limpia y tibia y satisfacemos anhelos y lujurias. No aspiro a nada mejor que estos árboles oscuros y esta luz dorada. Leo griego y pienso que el publicista que vive en frente tal vez haga lo mismo; que cuando la guerra nos da un respiro, hasta la mente del agente publicitario se inclina por las cosas buenas. Mary está arriba y dentro de poco iré a imponer mi voluntad. Ésa es la punzante emoción de nuestra mortalidad, el vínculo entre las piedras mojadas por la lluvia y el vello que crece en nuestros cuerpos. Pero mientras nos besamos y susurramos, el niño se sube a un taburete y engulle no sé qué arseniato sódico azucarado para matar hormigas. No hay una verdadera conexión entre el amor y el veneno, pero parecen puntos en el mismo mapa.
Lo que llamamos pena o dolor suele ser nuestra incapacidad para entablar una relación viable con el mundo; con este paraíso casi perdido. A veces comprendemos las razones, a veces no. A veces, al despertar, descubrimos que la lente de aumento que magnifica la excelencia del mundo y sus habitantes está rota. Eso es lo que sucedió el sábado. Planté unos bulbos y antes de almorzar me tomé un par de ginebras. Pero nervioso. Luego a jugar fútbol, lo que me parece un paso en la dirección indicada; un medio de relacionarnos con el cielo azul, los árboles, el color del río y unos con otros. Una cena aburrida con amigos y vecinos. A misa temprano. Un día ininterrumpido y espléndido. Los S. A tomar una copa. Les di a leer ‘The Country Husband’. Puedo intuir por dónde flaquearían durante una crisis social, por lo que el relato puede causarles rechazo. Pese a todo, los quiero mucho. Más tarde llevé a la perra a pasear por un jardín desolado. Sobre las piedras, bajo la arboleda, vi un cardenal muerto. Unos crisantemos enanos entre las piedras y el pájaro color sangre. El mármol poroso de los adornos sigue empapado con el agua de la lluvia de la semana pasada. Eché una mirada en el invernadero. Las higueras están cargadas de fruta, pero algunas hojas están marchitas. Como el pájaro muerto de colores brillantes -un pájaro que siempre asocio con el amor y la alegría-, me pareció un vago portento -que tontería-, pero parte de la fría claridad, la belleza de la tarde. Sólo que todo, las luces encendidas en la casa grande, el oro cincelado de los árboles, parece afirmar nuestra buena salud. Es hermoso, pienso, pero tal vez mi buen ánimo dependa del jardín de un rico. En el mundo -en sus calles y rostros- hay una fealdad inevitable; ¿el texto sería el mismo si contemplara una casa desdichada? Creo que sí.
He tenido que subirme a una cama del segundo piso para llegar hasta la máquina de escribir. Toda una hazaña. No sé qué se ha hecho de la disciplina o fuerza de carácter que me ha permitido llegar aquí durante tantos años. Pienso en un crepúsculo temprano, anteayer. Mi mujer planta algo en el jardín superior. “Quiero terminar esto antes de que anochezca”, habrá dicho. Cae una llovizna. Recuerdo que he plantado algo a esta hora y en este clima pero no sé qué. Ruibarbo o tomates. Ahora me estoy desvistiendo para acostarme, y la fatiga es tan abrumadora que me desnudo con el apuro propio de un amante. Jamás me había sentido tan cansado. Lo noto durante la cena. Tenemos un invitado a quien debo llevar a la estación, y empiezo a contar las cucharadas que necesitará para terminar el postre. Tiene que terminarse el café, pero afortunadamente ha pedido sólo una taza. Antes de que lo termine, le obligo a ponerse en pie para ir a la estación. Sé que para mí son veintiocho pasos. De la mesa al automóvil y, después de dejarlo en el andén, otros veintiocho pasos del automóvil a mi habitación, donde me quito la ropa, la dejo en el suelo, apago la luz y me dejo caer en la cama











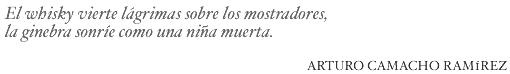











Pingback: Los números de 2010 « El ladrón de Shady Hill
Pingback: Philip Larkin, el corazón más triste « Oteadores en fuga
Pingback: Publicado nuevo libro de John Cheever: Cuentos (Collected Stories), por RBA | El ladrón de Shady Hill
Pingback: John Cheever: El nadador – BIBLIOTECA COMPARTIDA
Pingback: John Cheever: El nadador | EN FEMENINO Y MÁS
Pingback: Mi antología de cuentos: John Cheever "El nadador" – Irredimibles